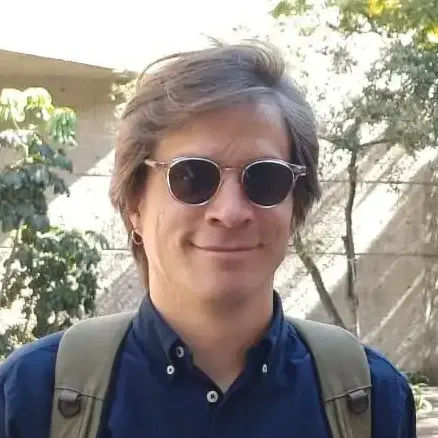Desde luego que poner en cuestión y atacar el modelo dominante de producción agropecuaria, que destruye ecosistemas, acapara tierras de forma obscena y deja, a su paso, paisajes distópicos en Bolivia, es un imperativo. Por lo mismo, esta respuesta a la entusiasta columna de Stasiek Czaplicki y Vincent Vos no tiene que ver con refutar la centralidad de su argumento, sino con el peligro de destacar “alternativas” idealizadas, como hacen ellos con el caso de la castaña amazónica (bertholettia excelsa), imaginando un desarrollo “arraigado en el bosque”.
Si bien los autores señalan, en distintos momentos, que no es su intención “idealizar” y, en efecto, realizan algunos apuntes sobre algunas características problemáticas de ésta y otras cadenas de suministro (la noción de “cadena de valor” peca, también, de idealizar relaciones sociales profundamente desiguales) de productos forestales no maderables; el abordaje de estas características es, en gran medida, superficial.
En efecto ambos autores señalan que esta cadena de suministro, tal y como está organizada en el presente, no es ideal, también señalan que: “Su recolección no es solo una actividad estacional y precaria, sino el pulso vital de una región donde la selva no es un telón de fondo: es la base misma de la economía e identidad amazónica”. Pero esta base de la economía y de la identidad amazónica concentra múltiples contradicciones que precisan ser anotadas con mayor profundidad.
Primero, efectivamente, la castaña es una mercancía amazónica de exportación exitosa, en el sentido que genera ingentes ingresos, que son apropiados principalmente por actores privados: 1.- los barraqueros que, dicho sea de paso, existen unos más grandes y potentados que otros, en el nivel de la recolección; 2.- los empresarios del proceso semiindustrial de beneficiado del producto; y 3.- los empresarios exportadores. En algunos casos, los empresarios más poderosos abarcan los tres niveles.
En lo que respecta al primer nivel, la recolección de la castaña, Czaplicki y Vos hacen una mención de las “condiciones adversas” de trabajo que es superficial. El trabajo de los zafreros no solo es estacional, sino que se desarrolla en condiciones ampliamente precarias, que van más allá del riesgo de accidentes, el agotamiento físico y las enfermedades, en el medio del bosque. Los arreglos laborales son, hasta el presente, una continuidad problemática de la historia social extractivista de la Amazonía. Es decir, el peonaje por mercancía y deuda, que deriva en trabajo precario y convenios informales, y que incluye trabajo infantil.
Por otro lado, la “recolección familiar” no genera un “ingreso neto estimado de Bs. 4.200 mensuales”. En realidad, al ser trabajo por mercancía, es decir, pagado a destajo, el ingreso depende de la cantidad de producto entregado y de la deuda por habilito que es acumulada por los trabajadores. Es por esta razón que, para optimizar sus ingresos, los zafreros llevan a su familia a los sitios de recolección. Por lo tanto, el ingreso anotado por los autores corresponde al trabajo de varias personas, incluyendo el trabajo infantil.
Asimismo, el ingreso señalado, que en realidad es bastante variable, solo corresponde con el tiempo de trabajo en la zafra que, en el presente, se extiende entre uno a tres meses, dependiendo de la productividad de los árboles en la barraca. El resto del año (de 11 a 9 meses), como sucede en otros contextos amazónicos, estos contingentes de trabajadores precarios deben ocuparse en otras actividades, sobre todo informales y por cuenta propia, para asegurar sus ingresos.
Por esta razón, una parte de los trabajadores zafreros optaron por constituirse en comunidades campesinas, en detrimento de las barracas, para poder usufructuar de la recolección de la castaña sin la intermediación del barraquero. Sin embargo, esto trajo consigo otra contradicción. Las recientemente creadas parcelas eran menos productivas, en términos, de recolección del fruto, porque ya no estaban facultadas de movilizar grandes contingentes de fuerza de trabajo estacional. Por lo tanto, el modelo de la barraca que moviliza trabajo estacional y precario sigue siendo el más competitivo.
Esta realidad pone en entredicho la idealización puramente ecologista, de otros estudios que han planteado la idea de un “aprovechamiento por pequeños propietarios”, como solución al progresivo agotamiento o la reducción de la productividad de los árboles de castaña, debido a la combinación de efectos climáticos (reducción de las precipitaciones y el incremento de las temperaturas) y de la intervención humana (sobre-recolección del producto, que impide su reposición).
En la misma línea, los autores se refieren a la desigualdad en el sector ganadero, señalando la desproporción entre los predios familiares y los empresariales. Sin embargo, esta realidad también es observable en el caso de la castaña, donde la barraca controlada por privados, permite un acceso desproporcionado a extensiones de bosque y, en consecuencia, al recurso forestal en cuestión. En este sentido, si solo se considera que “los ingresos promedio en el sector agropecuario y forestal de Pando alcanzaron los Bs. 3,751 mensuales, superando ampliamente el ingreso rural promedio nacional, que se sitúa en Bs. 1,301 al mes”, en contraste con la ganadería, para afirmar que se trata de una economía que genera empleo e identidad social, se incurre en la misma idealización que se intenta evitar en primer lugar.
Consiguientemente, considerando que el trabajo de recolección de la castaña es estacional, los autores señalan que se podrían complementar los ingresos “con otras actividades agropecuarias y el aprovechamiento de distintos frutos amazónicos”. Esta “solución” presenta también otros problemas. Primero, una gran parte de los trabajadores zafreros, son población flotante y multi-ocupada urbana, es decir, que no posee terrenos para producir asaí o Majo, por ejemplo. En consecuencia, la precariedad de su vida laboral no necesariamente podría traducirse en medios de vida más sostenibles.
Segundo, esta opción solo hace sentido con un mayor grado de (re)agrarización de las regiones castañeras, retomando el argumento del “aprovechamiento por pequeños propietarios” al que me refiero previamente. Pero, nuevamente, estamos hablando de una fuerza de trabajo rural, ampliamente urbanizada. Dicho sea de paso, personalmente, siempre he sido escéptico de las historias de éxito de “comunidades modelo”, en donde se presentan casos de localidades que han logrado “la conservación de los ecosistemas que los sustentan” sin “precarizar a sus habitantes”.
Retomando el tema de la castaña, en lo que respecta al procesamiento o beneficiado, las contradicciones tienen que ver con los mismos temas centrales: una estructura social desigual; relaciones laborales precarias e injustas; una redistribución profundamente desigual de los excedentes. La mención que hacen Czaplicki y Vos de este sector es la más superficial. Se refieren, casi protocolarmente, a los ingresos, a las condiciones de trabajo y a la doble carga para las trabajadoras mujeres. Pero este es el eslabón más problemático.
El trabajo fabril también es ampliamente precario. En el caso de las mujeres que trabajan en el quebrado y selección de la castaña, no solo las condiciones son extenuantes e incluso causan daños a su salud. Las trabajadoras se emplean de manera temporal y con arreglos informales, es decir, sin previsiones sociales. El pago a destajo (por cantidad de producto quebrado) permite que las trabajadoras subempleen a otras personas, ampliando las tasas de explotación y de ganancia, en beneficio directo de los empresarios fabriles.
Además, al igual que en el trabajo de la zafra, los pagos a destajo promueven la sobreexplotación por parte de los mismos trabajadores. Para optimizar sus ingresos, en ambos casos, amplían el tiempo de trabajo, que no es considerado en el cálculo de su remuneración. Adicionalmente, al tratarse de un proceso manufacturero, con un desarrollo técnico limitado y que únicamente tiene que ver con el beneficiado y empaquetado, la industria de la castaña también es dependiente. Depende de la demanda del producto, que es exportado con una agregación de valor mínima y que se traduce en un acaparamiento de su excedente en pocas manos, con un desarrollo regional limitado.
Por lo tanto, las afirmaciones de que “a pesar de estas condiciones, la economía de la castaña se destaca dentro del ámbito rural boliviano como una de las actividades más rentables para los primeros eslabones de una cadena agroforestal”, o que son cadenas de suministro que generan empleo e identidad social, son insuficientes y tropiezan con la idealización.
No importa que sea la castaña, el açaí, la ganadería o la minería aurífera, todas las cadenas de suministro de productos agrarios conllevan a impactos sociales y ambientales, debido a la lógica económica imperante. Entonces, señalar que “la cosecha de los frutos amazónicos es altamente intensiva en mano de obra, lo que no solo genera empleo, sino que también permite una distribución más equitativa del ingreso dentro de las economías locales” es una verdad a medias y altamente discutible.
De la misma manera, afirmar que, a diferencia de otras actividades, “desde una perspectiva económica, modelos productivos como el de la castaña, al favorecer una mayor circulación interna del ingreso, no solo dinamizan el comercio local, sino que también estimulan la diversificación productiva, beneficiando incluso a sectores no directamente vinculados a estas cadenas de valor”, no dice mucho y también tiende a la idealización. Lo mismo es posible demostrar en el caso de la cadena de suministro del oro aluvial, en la Amazonía norte de La Paz; donde los booms mineros dinamizaron estas regiones, a través del auge del sector terciario urbano.
Si solo se considera la dimensión ambiental, es evidente que no existe punto de comparación entre la cadena de suministro de la castaña con la del oro, por ejemplo. Pero en términos laborales y de dinamización de las economías locales, la figura cambia de manera importante. Durante las fiebres del oro, la fuerza de trabajo que se desplaza a los distritos mineros proviene de todas las regiones de la Amazonía y de otros lugares del país. La razón de esto es que, en todos lados, la fuerza de trabajo es flotante y está resuelta a probar suerte en las oportunidades que surjan.
Con todos estos apuntes, no es mi intención afirmar que las alternativas que señalan ambos autores son aporías. En el fondo, estamos plenamente de acuerdo con que “el “desarrollo” no se mide en cifras abstractas ni en exportaciones récord, sino en la solidez de los derechos laborales, en el acceso a seguridad social, en la estabilidad de los ingresos y en una distribución de la riqueza que no perpetúe desigualdades, sino que las repare”.
En todo caso, lo que me interesa enfatizar es que, en el marco de las lógicas capitalistas de extracción, producción y consumo, no existen industrias que sean “más limpias” o “más éticas que otras”. Por lo tanto, la solución no se halla en optar por una u otra cadena de suministro “menos dañina” para el medio ambiente, sino en abordar el tema estructural de fondo: la lógica económica que subyace a todas estas cadenas o sectores. Entonces sí, para ello necesitaremos mayor regulación estatal sobre los procesos extractivos y/o productivos, sobre el acceso y control de los medios de producción, sobre los regímenes de trabajo y sobre la redistribución de los excedentes que se generan en todas las cadenas de suministro.
***
Sobre el autor
-
Juan Pablo Neri
Es politólogo por default, antropólogo por elección y filósofo autodidacta. Ha investigado sobre ruralidades, economía política, trabajos precarios y economías informales. En la actualidad, investiga sobre ruralidades y minería aurífera en el norte del departamento de La Paz y es estudiante del doctorado en Antropología de la UNAM.