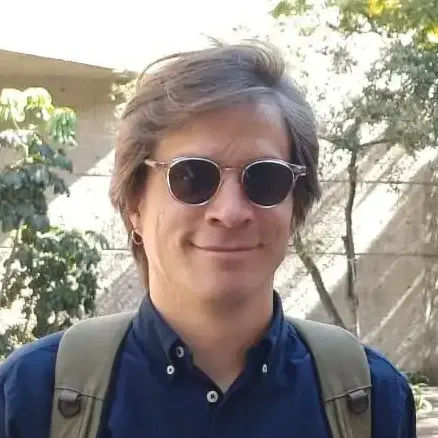El fenómeno social de la fiebre del oro suele ser una de las manifestaciones más atroces de la desigualdad socioeconómica, pues deriva en una multiplicidad de violencias. En pocas palabras, las fiebres del oro involucran a miles de personas que, en la medida en que se deterioran sus medios de vida y su situación económica, se aventuran hacia las regiones auríferas con la esperanza de volverse ricos rápidamente. Este es uno de los temas que me encuentro estudiando etnográficamente, desde 2024, y sobre él, quiero compartir algunas reflexiones.
1.- Sobre la relación. La relación entre las crisis económicas, los periodos de incertidumbre y las fiebres del oro es bastante antigua. El oro es una mercancía extraña, como los diamantes y otros minerales preciosos, su valor radica, principalmente, en su rareza, su belleza y su durabilidad. Y, aunque tiene varios usos prácticos, ni siquiera es el mineral más “interesante” en términos químicos. Su valor es puramente abstracto. Es decir, su valor de uso es bastante reducido, en comparación con su valor de cambio y su valor ornamental.
Con base en esta figuración premoderna, a lo largo de la historia del capitalismo, las crisis económicas y las crisis del capitalismo se tradujeron en procesos de acaparamiento de oro y, por lo tanto, en el boom de su cotización. De hecho, esta valoración puramente subjetiva es la explicación del Patrón-oro. Es decir, el sistema monetario que vinculaba el valor de una determinada moneda al valor del oro, estabilizando su precio, el tipo de cambio y las inversiones que se podían realizar con dicha moneda.
A pesar de que, desde los años 70, se abandonó el patrón-oro y su variante, el patrón-oro-dólar, sigue cumpliendo una función de garantía. Cuando se cae el mercado de valores, cuando hay una pandemia, cuando estalla una guerra, cuando las cadenas de suministro se ven comprometidas, el oro se convierte en el activo de aseguramiento o resguardo del capital.
En lo que va del siglo XXI, hemos sido testigos de varias coyunturas de incertidumbre que contribuyeron a que los precios del oro escalen rápidamente. En 2008, el colapso del mercado inmobiliario de Estados Unidos, que derivó en un crack del mercado de valores. En 2020, debido a la pandemia de la Covid-19, que paralizó en gran medida los flujos comerciales y de personas (mano de obra). En 2022, se sumó el estallido de la Guerra en Ucrania, seguido de la intensificación del genocidio en Palestina. Y, en el presente, debido a las medidas arancelarias de Trump, cuyo objetivo contradictorio es la reducción del valor del dólar sin que esto afecte su hegemonía.
Se puede señalar, entonces, que estamos en medio de una coyuntura larga de auge sostenido del precio internacional del oro. En lo que va del año 2025, el precio del oro ha llegado a su máximo histórico, con un valor de 3.000 dólares la onza troy. Y, las predicciones señalan que continuará en ascenso durante lo que queda del 2025 y durante el 2026. Esto significa que tendrán lugar fiebres del oro en las regiones del mundo donde se extrae este mineral.
2.- Oro y crisis en Bolivia. Al ser un país con una economía dependiente y primario exportadora, Bolivia es particularmente sensible a las fluctuaciones de los precios de las materias primas. El incremento híper-numérico de las operaciones mineras, formales e informales, en los distritos auríferos coincide con las coyunturas señaladas previamente (2011-2014; 2020 al presente). Si bien, durante la primera coyuntura Bolivia todavía atravesaba un periodo de bonanza de los hidrocarburos, la informalidad y la precariedad predominantes contribuyeron a la expansión de la minería.
En efecto, si se consideran las condiciones económicas y sociales del país, no es casual que este incremento haya consistido en minería de pequeña y mediana escala, sobre todo, pero no únicamente, cooperativista. Pero ¿Qué sucede si, además de las coyunturas de incertidumbre globales, se produce una crisis económica y financiera en el país? Pues, estalla el fenómeno social de la fiebre del oro. Este fenómeno es dramático y violento, por lo que es urgente llamar la atención sobre el mismo, así como sobre la limitadísima respuesta del Estado para contenerlo y/o evitar las múltiples violencias que lo caracterizan.
No es la primera vez que se dan las condiciones para una fiebre del oro en Bolivia. Es decir, incertidumbre en el contexto internacional, subida estrepitosa de la cotización del oro y crisis económica y financiera a nivel nacional. Entre 1979 y 1980, el precio del oro subió de 227 a 855 dólares por onza troy, debido al proceso especulativo e inflacionario en Estados Unidos, durante el último periodo del gobierno de Jimmy Carter. Por su parte, en 1982, en Bolivia estalló la crisis de hiperinflación.
En 1984, Stewart Redwood, un geólogo norteamericano que llegó a conocer los distritos de Guanay y Tipuani, escribió un breve artículo donde señalaba lo siguiente: “La fiebre del oro actual es bastante diferente. Se caracteriza por un gran número de personas que trabajan para sí mismas en cooperativas. La fiebre del oro, el desempleo y la desesperada situación económica hacen afluir gente de toda Bolivia” (P. 25). Además, caracterizaba la dinámica de Guanay, en esos años, como “el viejo oeste”. Es decir, una dinámica social informal, violenta y llena de excesos.
En la actualidad se cumplen las mismas condiciones sociales: desempleo, una situación económica desesperada para miles de familias bolivianas que han visto su capacidad de adquisición reducirse de manera significativa y, por lo tanto, incursiones masivas hacia los distritos auríferos, para probar suerte. Estas incursiones masivas no solo tienen que ver con la multiplicación de las cooperativas, sino y sobre todo con la proliferación del trabajo minero informal y por cuenta propia.
Durante mi trabajo de campo en Guanay, en 2024, pude presenciar algunas de estas incursiones masivas, en una coyuntura en la que las condiciones económicas ya estaban deteriorándose. Pero este año, sin lugar a dudas, esta situación se ha vuelto más complicada. Los precios del oro continúan subiendo, mientras que la situación económica del país y, por lo tanto, de las familias trabajadoras y precarizadas, continúa degradándose.
Las fiebres del oro suelen tener características similares: 1.- la propagación, por distintos canales, de la información sobre el precio del oro y sobre los lugares donde se puede extraer mejor mineral; 2.- las incursiones masivas de trabajadores por cuenta propia; 3.- y la competencia, por momentos frenética e iracunda, por el control y/o el acceso a los lugares de explotación minera.
3- Sobre la violencia directa. Se ha prestado muy poca atención al fenómeno social de las incursiones masivas de personas hacia las regiones mineras. Sobre todo, se ha discutido la multiplicación de las cooperativas, pero éste es solo un síntoma de un fenómeno más grande. Las fiebres del oro también consisten en la multiplicación de trabajos mineros informales y por cuenta propia; en la multiplicación de operaciones potencialmente ilegales, en zonas restringidas; y en la proliferación de inversiones privadas irregulares.
Sin embargo, el síntoma más atroz de las fiebres del oro es la violencia directa, a saber, los enfrentamientos por el control de las áreas de trabajo que pueden ser de tres tipos: 1.- avasallamientos de localidades rurales, por actores mineros externos; 2.- enfrentamientos entre actores mineros por el control de una determinada área, usualmente, colindante; 3.- el asalto de operaciones mineras existentes, por otros actores mineros o por los cientos o miles de trabajadores informales que ingresan en las pozas, a pesar de los controles de las cooperativas.
Por ejemplo, durante un taller en Guanay, una representante de la localidad rural de Chushuara, cercana al parque Madidi, me contó que fueron avasallados y secuestrados por actores mineros, en año 2022. Según su relato. “Gente de Apolo. Se contrataron sicarios, gente así, maliciosa, siempre, ¿no? (…) Entonces, llegaron con esa gente (…), tenían gases lacrimógenos, tenían granadas, armamentos muy preparados, para botarnos a nosotros. Mis hermanos comunarios estaban amarrados”. Este suceso recibió muy poca atención, tanto del Estado, como de la opinión pública.
En mayo de 2024, en el municipio de Guanay, se enfrentaron las cooperativas Gran Poder Uno y Primero Mayo, con armamento y cachorros de dinamita, por un predio colindante. El saldo de este conflicto fue un fallecido y dos personas heridas. Sin embargo, después de una breve incursión policial, el tema fue prácticamente olvidado.
El caso más reciente y dramático ocurrió, a inicios del mes de abril de 2025, en la localidad de Yani, Sorata, en el departamento de La Paz. En esta oportunidad, se enfrentaron miembros de las cooperativas mineras Señor de Mayo e Hijos de Ingenio en Sorata, utilizando armas automáticas y explosivos, y dejando un saldo de 5 personas muertas. Este suceso atroz es tan solo una muestra del nivel de abyección que puede alcanzar la fiebre del oro.
Finalmente, los “asaltos de las pozas” que realizan los mineros informales y por cuenta propia, denominados “poceros”, también son sucesos violentos. El ingreso en las pozas son escenas dramáticas. Cientos de personas que ingresan corriendo hacia el fondo de las operaciones mineras, para lavar oro manualmente. Hace falta ver tales escenas, para comprender el carácter distópico de la fiebre del oro. La gente se empuja, se sumergen bajo el agua, se arriesgan a trabajar bajo terrenos deleznables que suelen deslizarse y aplastarlos. Todo por unos gramos de oro.
El nivel de abyección y violencia que puede alcanzar el fenómeno de la fiebre del oro es una consecuencia directa de la violencia estructural a la que me refiero antes: las condiciones económicas degradadas de la población y la falta de oportunidades. Desde luego, a esto hay que sumarle el éxtasis que produce otro fenómeno social: el fast money o dinero rápido, que se refiere a la rapidez con que circula el dinero en los contextos auríferos y que deriva en un frenesí descontrolado.
Para ponerlo en perspectiva, el precio del oro ha alcanzado los 1.100 bolivianos por gramo. La extracción de oro exitosa depende de varios factores, incluyendo la “suerte” de encontrar un placer o yacimiento rico en mineral. En un buen día de poceada, una pareja de mineros informales y por cuenta propia (poceros) puede lavar 5, 10 o más gramos de oro (a veces más), dependiendo de la experiencia y la destreza de estos mineros informales.
Eso quiere decir que, en unas 3 a 4 horas de trabajo, que es lo que les permite la cooperativa, una pareja de poceros puede generar ingresos de entre 5.000 a 10.000 bolivianos, a veces incluso más. Si, en condiciones de relativa estabilidad, este prospecto es impresionante, imagínense ahora que hay una crisis y que el poder adquisitivo de las familias trabajadoras se ha reducido de manera considerable. Por ello, para muchas personas hace sentido exponerse a los múltiples escenarios de violencia que caracterizan a las fiebres del oro.
Estas escenas no son eventos aislados, sino que son síntomas de problemas estructurales mucho más amplios. Bolivia se encuentra en un momento dramático debido a la crisis. Las condiciones económicas de las familias trabajadoras, urbanas y rurales, se ha deteriorado ampliamente. Al igual que notó Redwood en los años 80: “En la desesperada situación económica que atraviesa Bolivia en estos momentos, [el oro] proporciona riqueza y prosperidad a algunos, y un medio de vida y esperanza a otros miles de personas” (1987, p. 25).
Cuando la necesidad coincide con la incertidumbre y la promesa de hacer dinero rápido, el desdeño y la desconsideración para con el vecino se convierte en la regla general. Ingresamos en el terreno de la abyección y la competencia. En consecuencia, es simplemente lógico concluir que, en los siguientes meses, este tipo de escenas se multipliquen e incluso se tornen más violentas.
4.- La respuesta del Estado. A pesar de la evidencia sobre todos estos aspectos problemáticos, la gran interrogante continúa siendo ¿Por qué la respuesta del Estado, para contener y/o prevenir este fenómeno es tan limitada? La respuesta a esta pregunta reside, ampliamente, en dos factores: 1.- la insuficiencia del aparato estatal, que lo hace incapaz de responder efectivamente y 2.- la incapacidad e inoperancia de los tomadores de decisión, que se ve acentuada por el primer factor.
Con respecto al primer factor, la proliferación de la minería de pequeña y mediana escala, la informalización de la minería aurífera y la precarización del trabajo en este sector, son todas consecuencias del neoliberalismo. De hecho, si bien esto ya ocurría desde la mitad del siglo XX, estas características se convirtieron en la regla general a partir de los años 80. Es decir, cuando se decidió desmantelar el Banco Minero, los procesos de privatización y las políticas de austeridad derivaron en la liberación de mano de obra y se dio rienda suelta a las economías informales.
Asimismo, la presencia del Estado en los territorios donde se realiza la actividad minera es limitadísima. No solo en lo que se refiere a instituciones con la capacidad de regular la actividad extractiva, sino también a las instituciones encargadas de contener y disuadir los estallidos de violencia. Los distritos auríferos continúan siendo “territorios de frontera”, es decir, desarticulados de los circuitos económicos y políticos formales.
Estos procesos suelen atribuirse a los gobiernos del MAS, sin embargo, su intensificación en los últimos años no fue más que una continuación de lo que ya sucedía previamente. De hecho, una contradicción de estos gobiernos es que, al mismo tiempo que proclamaban la recuperación y un mayor control estatal sobre los recursos naturales, se permitió la proliferación de la actividad minera desregulada y ampliamente informal.
Lo cierto es que, desde los años 80, en adelante, la informalización de la economía dejó de ser una preocupación importante del Estado. De hecho, se podría argumentar que, tanto los gobiernos neoliberales, como los del MAS, prefirieron mirar al costado y permitir este proceso, para evitar abordar la creciente precarización de los medios de vida de la mayoría de la población. Después de todo, las economías informales proliferan en los vacíos dejados, deliberadamente, por los Estados y los mercados formales.
Sin embargo, en la coyuntura actual, es indudable que esta inacción deliberada se combina con la incapacidad e inoperancia absolutas de los tomadores de decisión. La siguiente gran interrogante que debería movilizarnos es ¿Por qué, en una coyuntura de boom sin precedentes del precio del oro y siendo que la explotación aurífera se ha intensificado, el gobierno ha decidido empeñar las ultimas toneladas de oro que tiene en reserva?
Esta decisión del gobierno es, probablemente, el testimonio indiscutible de la combinación de los dos factores señalados. Estamos en puertas de empeñar 18 de las últimas 22 toneladas de oro de las reservas internacionales, siendo que el país exportó, formalmente, 194 toneladas de oro en los últimos 5 años. Esta medida no solo no tiene sentido, sino que potencialmente viola la Ley 1503 que el gobierno aprobó en 2023, que establece que el Estado debe mantener un mínimo de 22 toneladas de oro en las reservas internacionales.
Debido al incremento de los precios del oro, esta medida le permitirá al gobierno vendernos la apariencia, a corto plazo, de una estabilización económica, ya que con esa cantidad puede procurarse cerca de 2 mil millones de dólares. Pero ¿A qué costo? Mientras que en los distritos auríferos continuará la fiebre del oro, el gobierno empeña el poco oro que queda en las reservas. Estamos ante la pura ignominia.
***
Sobre el autor
-
Juan Pablo Neri
Es politólogo por default, antropólogo por elección y filósofo autodidacta. Ha investigado sobre ruralidades, economía política, trabajos precarios y economías informales. En la actualidad, investiga sobre ruralidades y minería aurífera en el norte del departamento de La Paz y es estudiante del doctorado en Antropología de la UNAM.