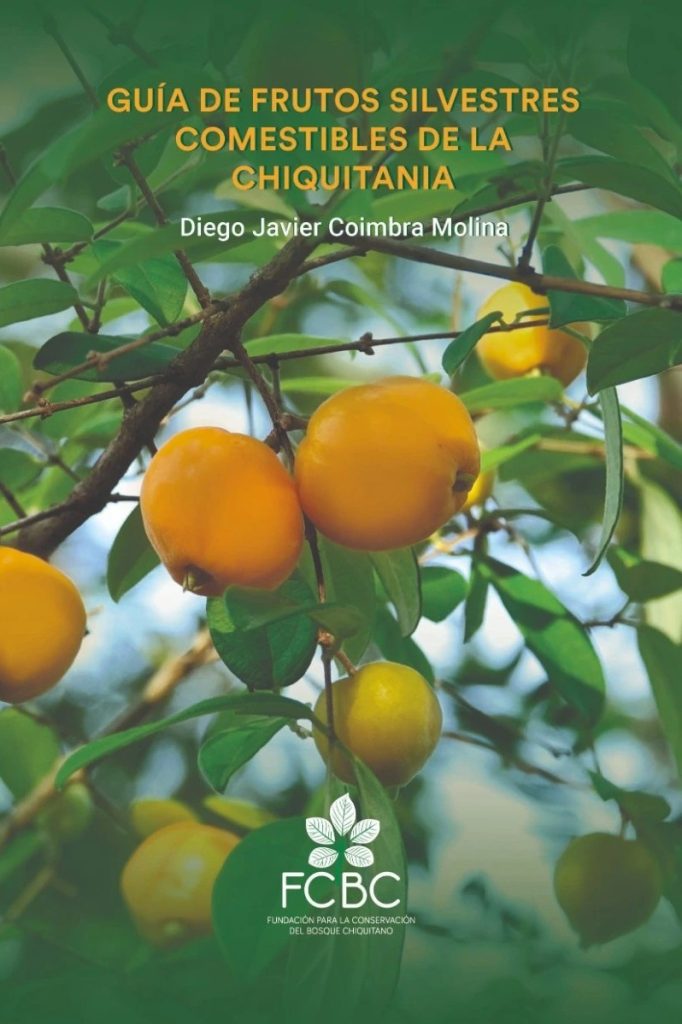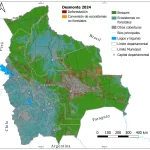
“Han pasado nueve años desde la segunda edición de la Guía de Frutos Silvestres Comestibles de la Chiquitania, y en ese lapso han ocurrido grandes cambios, tanto desde el punto de vista ambiental y socioeconómico, como en el aprovechamiento y valoración de las frutas nativas chiquitanas.
Asistimos a la pérdida acelerada de los bosques debido al avance de la frontera agropecuaria, impulsado por la presión de capitales y la flexibilidad de las normativas para el cambio de uso de suelo. De manera paralela, la situación ambiental se ha ido deteriorando, las sequías agudizando, y hemos sido testigos del flagelo repetitivo de los incendios forestales como nunca fueron vistos. La economía y la política basada en la ausencia de bosques nos está pasando su factura.
Pero también han surgido nuevas oportunidades de desarrollo alternativo a la deforestación, y otras que ya existían se han ido consolidando, y alimentan la esperanza en procesos de desarrollo más amigables con la naturaleza. Varios de estos recursos alternativos son frutas nativas que poseen atributos relevantes en lo nutricional, lo social y lo ambiental, que se encuentran en procesos de consolidación, gracias al esfuerzo de la Fundación para la Conservación de Bosque Chiquitano (FCBC) y a otras organizaciones no gubernamentales, entidades de cooperación y actores privados visionarios. Tal vez no con la premura que exige el desafío, pero ya se cuentan con elementos fundamentales mínimos que aseguren su desarrollo hacia el futuro: disponibilidad del recurso, grupos humanos con capacidades básicas y decisión para sostener un emprendimiento, instalaciones y equipos de procesamiento en progreso, y círculos de compradores y consumidores convencidos de los atributos que sustentan el interés.
Podemos mencionar al asaí y la almendra chiquitana como puntas de lanza en este proceso, y a una multiplicidad de frutos en sus primeras etapas de desarrollo, como la mangaba, la conservilla, el pitón, el piquí, el achachairú chiquitano, el guapurusá, entre otros.
Al mismo tiempo, estas frutas están siendo priorizadas para procesos de restauración de áreas degradadas por incendios o la deforestación, pues reúnen la rusticidad y adaptación a las condiciones locales, con la perspectiva de cosechas futuras.
OBJETIVOS DE LA GUÍA
Esta obra es la continuidad del esfuerzo por documentar la diversidad de frutos comestibles de la Chiquitania, con múltiples objetivos: demostrar y difundir su riqueza natural, rescatar los usos tradicionales y los diferentes nombres locales, orientar iniciativas de aprovechamiento, proveer una herramienta que facilite el reconocimiento de las frutas, y estimular una mayor valoración y consumo local. A esto se suma la orientación de iniciativas de propagación y reforestación.
NOVEDADES DE LA TERCERA EDICIÓN
La presente edición contiene dos novedades destacables: por un lado, incluye la Ipiama (Vatairea macrocarpa), una planta leguminosa cuyas sabrosas semillas son de consumo tradicional en Santiago de Chiquitos, pero de la cual no existen reportes de uso comestible en ninguna otra parte, ni en la Chiquitania ni en Brasil, donde la especie es muy conocida. Es una novedad culinaria, un nuevo y nutritivo alimento para el mundo.
La otra novedad es la inclusión de cuatro especies endémicas de nuestro departamento: el mochochocillo (aún sin clasificación científica), la sarasa, el ocorocillo (que es la foto de portada) y el paquiocillo de abayoy. Estos patrimonios naturales exclusivamente nuestros, amenazados por la deforestación y los incendios forestales recurrentes, ponen en mayor relieve las amenazas a las que se enfrenta la flora y fauna chiquitana·.
CARACTERÍSTICAS DE LA TERCERA EDICIÓN
Está compuesta por las fichas de 104 especies (20 más que la anterior edición), organizadas según el índice alfabético de los nombres comunes, y anexos con información complementaria.
- Cada ficha incluye una página de fotografías y una de texto descriptivo.
- Se presentan fotografías del fruto maduro, la flor, la planta y otros detalles característicos que faciliten la identificación visual.
- Las fichas se inician con el nombre común principal. En general es el nombre de uso más extendido, excepto cuando es demasiado genérico (como por ejemplo “chirimoya”, o “pacay”). En esos casos se ha elegido otro más específico, preferiblemente autóctono, aunque tenga uso más restringido.
- Se citan los diversos nombres utilizados en los diferentes municipios. Con “Santa Cruz” nos referimos a la llanura cruceña y al área de vegetación chiquitana que se encuentra al oeste y norte de la capital departamental, entre los municipios de Porongo y Buenavista.
- En la medida de lo posible se incluye el nombre en la lengua chiquitana.
- Dada la proximidad geográfica, se incluyen también los nombres comunes utilizados en Brasil para las numerosas especies que compartimos. En este país hay más avances en la investigación, transformación y comercialización de frutas nativas, por lo que los interesados deberían dar una mirada a lo que se está haciendo en Brasil.
- La obra está dirigida al público no científico, por lo que se evita utilizar términos técnicos. Se describen las características de las plantas y frutos con términos del habla cotidiana.
- Se mencionan los hábitats con los términos que la población local utiliza. “Campo” corresponde a pampas con árboles y arbustos dispersos. “Arboleda” corresponde a vegetación de campo, pero más arbolada. “Monte alto” corresponde al Bosque Chiquitano. “Lajas” son afloramientos rocosos. “Curichis” son humedales y campos estacionalmente inundados.
- Usos. Se describe de manera breve las formas de uso documentadas y actuales en que los chiquitanos utilizan el recurso, y otros usos innovadores que existan.
Los anexos incluyen un calendario de cosecha de especies con mayor potencial para su aprovechamiento comercial o cultivo, y tablas de análisis químicos de diversas frutas nativas. En la última parte existe un índice visual para facilitar la búsqueda cuando se desconoce los nombres comunes o científicos.
*Texto extraído de la obra.
***
DATOS DEL LIBRO
Autor: Diego Javier Coimbra Molina.
Producción: Fundación para la Conservación de Bosque Chiquitano (FCBC).
Dónde adquirir el libro: Puedes descargarlo gratuitamente haciendo clic AQUÍ.
***