
Este reportaje fue producido por CEJIS–ODPIB, para Revista Nómadas.
Mariana Picanaerai estaba cocinando cuando escuchó gritos que parecían venir de la plaza de la comunidad. “¡Ya vienen los interculturales!”. Salió a mirar, y pudo ver a varios de sus vecinos caminando agachados, empujados por desconocidos. Ella sabía que debía correr hacia el monte para esconderse, pero no quiso hacerlo porque no sabía dónde estaban sus hijos.
La escena sucedió antes de la Navidad de 2021 en Yoquiday (nuestra comunidad) 27 de Mayo, a unos 70 kilómetros del municipio de Pailón en la región de la Chiquitanía. Se trata de la zona del agronegocio y de monocultivo de soya en el departamento de Santa Cruz, y a la vez, territorio ancestral del pueblo ayoreo. Allí vivían cerca de 40 familias ayoreas, que se habían asentado apenas unos meses antes, en mayo.
A más de cuatro años de esos hechos, los adultos de la comunidad identifican a sus agresores como los “interculturales” o “paisanos”, es decir, colonizadores migrantes del occidente, de origen quechua o aymara, que han pasado de la agricultura familiar hacia una pequeña o mediana agricultura capitalista. Este sector disputa hoy el control del agronegocio con sectores empresariales nacionales y extranjeros, con impulso y respaldo del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), hecho señalado por instituciones de la sociedad civil boliviana como el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y Fundación Tierra.
“Ya vinieron a matarnos, yo dije, porque ya, los disparos, escuchaba, y la gente se agachaba, mi vecino se agachaba”, recuerda, en castellano para este reportaje. En ese momento de confusión, Mariana no pudo encontrar a sus hijos ni a su hermana que estaba embarazada. Con todo el miedo y desesperación que tenía, finalmente corrió hacia el monte como sus vecinos.

Los desconocidos comenzaron a prender fuego a todo lo que encontraban. El dirigente Daniel Picanerai hace un recuento: “Hicieron quemar nuestra casita, nuestra ropa, nuestros víveres, camas, todo, todo, todo quemaron, hasta la garrafa, alguna garrafa lo llevaron”. Y a la vez sus posesiones más grandes: “Eran siete motos y una heladera, un freezer, también había ahí una máquina de costurar, había tres motosierras”.
“Yo no quería escaparme de ahí porque yo pensaba que mi hija seguía ahí o atrás de la casa. Yo estaba en el montecito mirando por dónde va a salir mi hija, mirando a mi casita; si va a volver ahí, pero no volvió”, explica Mariana Picanaerai, de 32 años, antes describir que había mujeres entre los avasalladores. “Yo veía a la señora sacando papel, sacando carnet (documento de identidad), sacaron todo eso, sacaron motosierra, quemaron toda la casa y yo lloré porque también yo pensé que mi hija estaba adentro”, dice.
Un grupo de mujeres y niños ayoreos había salido antes a pie rumbo a la tienda, a más de un kilómetro de distancia. Vilma Etacoré Chiqueno estaba entre ellas porque quería comprar detergente y gasolina para la moto. A su retorno, a eso de las cinco de la tarde, vieron humo levantarse a lo lejos y supieron que ya no tenían a dónde volver.
“Abajo de un árbol nos hicieron juntar, y vinieron con escopeta y cohetes. Llegaron dos mujeres junto con ellos, las dos mujeres hicieron quemar todas las casas de nosotros. A su hermana lo hicieron corretear, lo hicieron machetear”, dice Rubén Chiqueno, esposo de Vilma, refiriéndose a su cuñada.
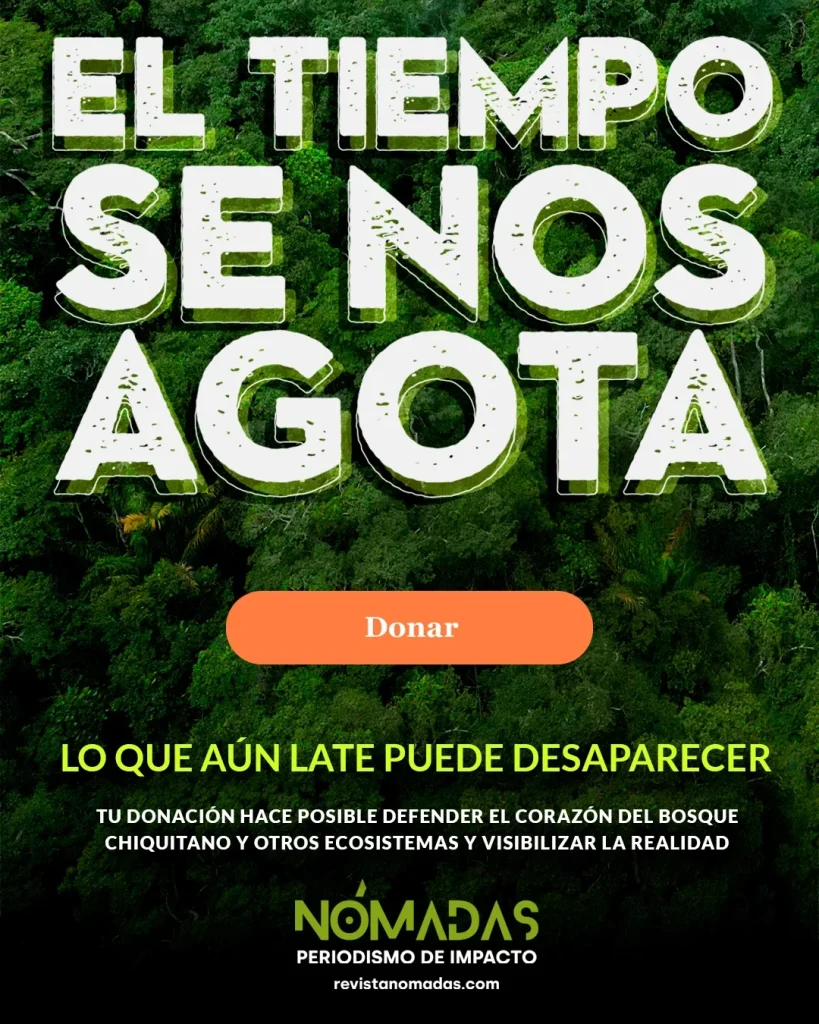
El grupo de mujeres y niños buscó refugio por esa noche en otra comunidad cercana. “Al día siguiente fuimos pues y ya no había nuestras cosas –dice Vilma–, puro quemado toda la ropa y las camas, no hay, solamente calaminas”.
Allí se enteró que, junto con otras personas, su esposo fue golpeado y obligado a arrodillarse debajo de un árbol con los brazos atados en la espalda. Aunque él, Rubén Chiqueno, estaba herido, a Vilma le preocupaba mucho más su hermana que había desaparecido después de escapar al monte.
“Ella estaba una semana sin comer nada y yo pensaba que ella era muerta ya. Y flaquita se apareció y dice que un menono se (la) encontró en el camino y ella estaba echada ahí a un ladito (…) ‘¿Qué pasó, señora?’, había dicho el menono, pero apenas ella ya no hablaba, ya no andaba ya, y (el menonita) a mi hermana lo llevó a un médico ahí en Rosal”, relata Vilma.
A diferencia del grupo que fue a la tienda a comprar víveres, las personas sorprendidas en la comunidad tuvieron que huir sin rumbo cierto dentro del monte para salvar su vida.

LAVADA DE MANOS
A pesar de todo el suplicio de las familias ayoreas, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) se negó a registrar su denuncia al día siguiente de los hechos, según consta en las denuncias presentadas al Ministerio Público.
“El día 23 de diciembre nos constituimos en las oficinas de la FELCC Pailón, para realizar la denuncia, misma que no fue recepcionada por el oficial a cargo, alegando no tener trasporte para poder ir a verificar los extremos”, dice un documento dirigido a la Fiscalía de Pailón, el 28 de diciembre de 2021, por Humberto Etacoré, en representación de la comunidad Yoquiday 27 de Mayo.
Pero la Fiscalía de Pailón tampoco hizo nada. Así que, en enero de 2022, se presentó la denuncia ante el Asiento Fiscal de Cabezas por los delitos de robo agravado, agresión, avasallamiento, allanamiento de domicilio o sus dependencias, incendio, daño simple, lesiones graves y leves, amenazas, vejaciones y torturas y otros. Esta vez los demandantes fueron Humberto Etacoré y Gualberto Manuel Gamarra, capitán grande de la Tierrra Comunitaria de Origen (TCO) Isoso.
En este documento también se relata una inspección realizada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a las ruinas de la comunidad el 31 de diciembre de 2021.
En la rueda de prensa sobre el ingreso de la comisión, el representante de los Interculturales de la Gran Chiquitanía, Milton Morales, descartó que sus afiliados estuvieran involucrados en los hechos violentos. “No son nuestra gente. Es más, estamos brindando todo el apoyo a los hermanos ayoreos. Es una organización criminal que ha ocasionado todo este acto”, explicó Morales.
Luego de verificar la existencia de destrozos y casas quemadas, el Informe Técnico del INRA DDSC-SAN-2289/2021 emitió tres conclusiones: “1. Se constató que la Comunidad Ayorea 27 de Mayo se encuentra asentada sobre tierras que se encuentran tituladas a nombre de la Capitanía del Alto y Bajo Isoso. 2. Sobre la denuncia de avasallamiento, se pudo constatar la destrucción y quema de viviendas, desmantelamiento de motocicletas y de otras pertenencias de la comunidad. 3. Al identificarse que se trata de un área ya titulada, la institución no tiene competencia para intervenir”.
Esa parte resolutiva del informe del INRA fue transcrita en la demanda presentada ante el Asiento Fiscal de Cabezas el 14 de enero de 2022. El asesor de la Capitanía de Alto y Bajo Isoso, Roy Gutiérrez, explica que tienen poco margen de acción porque dos asociaciones, una para Alto Isoso y otra para Bajo Isoso, han suplantado su representación.
Sin Policía ni Fiscalía ni Instituto de Reforma Agraria ni otra autoridad estatal que interviniera para esclarecer estos hechos, las familias ayoreas buscaron refugio en comunidades cercanas a la zona y en las comunidades ayoreas asentadas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
ARRANCARLES LA TIERRA COMO EL TERRITORIO
Daniel Picanerai, padre de Mariana, era dirigente en la comunidad Yoquiday 27 de Mayo. Unos meses antes, encabezó a varias familias ayoreas para asentarse allí, trabajar la tierra y dejarles algo a sus hijos y nietos.
Pero en ese 22 de diciembre, muchos hombres de la comunidad habían ido a la capital a hacer jornales eliminando malezas de los jardines citadinos. “Como ya era este tiempo de lluvia, la gente salía a la ciudad a hacer trabajo de limpieza de aceras o de los lotes, pero éramos más o menos como unas 25 o 26 familias en ese día cuando nos sacaron a la fuerza”, dice Daniel Picanerai.
Las familias en general estaban seguras de que podían establecerse ahí, por eso comenzaron a trabajar la tierra. Para el momento del desalojo violento, Rubén Chiqueno ya tenía su “siembra de gualele, frejol, joco, zapallo”.
“Ya hemos hecho chaco (preparar la parcela), ya hemos sembrado yuca, plátano, gualele, guineos, sandía, camote (…) Ya, como teníamos un poco de platita, hemos hecho también perforación de pozo (para agua) y esa perforación de pozo nos costó 15.000 bolivianos”, relata Daniel Picanerai.
La seguridad de poseer la tierra estaba dada por los propietarios de la TCO Isoso. Picanerai cuenta cómo les cedieron la tierra: “En el año 2010, la comunidad Poza Verde solicitó 3.500 hectáreas al excapitán Bonifacio Barrientos. Hicieron un acuerdo, un documento firmado y les dieron a los ayoreos de la comunidad Poza Verde. Entonces, en el año 2020 queríamos ir ya, fuimos al INRA y fuimos a mirar el predio, la tierra que había sido de los indígenas, pero no sabíamos si era de nosotros, los indígenas del pueblo ayoreo, o los indígenas guaraní”. El área en la que se asentó la comunidad forma parte del territorio ancestral Ayoreo que si bien fue titulado a favor del pueblo Guaraní contaba con la posesión de ambos pueblos fruto de la relación interétnica formada entre ambos.
Poco se conoce sobre la comunidad ayorea Poza Verde, ubicada en el municipio de Pailón. En abril de 2020, en plena pandemia, un reporte de la prensa local menciona que algunos habitantes jóvenes habían salido desde ese lugar para saquear algunos comercios ante la falta de apoyo para cubrir sus necesidades básicas, fundamentalmente el acceso a alimentos.
En Bolivia, los territorios indígenas Zapocó, Tobité, Rincón del Trigre y Santa Teresita están tituladas a favor de comunidades del pueblo ayoreo en zonas que abarcan parte de la Chiquitanía y Chaco en una extensión de 244.714 hectáreas. Las mujeres y hombres ayoreos se encuentran en 31 comunidades.
Las presiones del agronegocio, el monocultivo intensivo, los efectos del cambio climático y la falta de acceso a servicios básicos han derivado en que varias comunidades ayoreas se asienten por fuera de los territorios titulados, por lo cual en la actualidad existen comunicades dentro y en zonas periurbanas de los municipios de Santa Cruz de la Sierra, Pailón, San José de Chiquitos, Roboré, El Carmen Rivero Torres, Puerto Suárez, Cuatro Cañadas y Concepción.
En el caso de los ayoreos de Poza Verde, estos fueron empujados a abandonar el monte en los años 60 por la exMisión Evangélica Sudamericana que solo buscaba disciplinarlos.
Picanerai cuenta que, antes de dirigirse a la que sería la comunidad Yoquiday 27 de Mayo, las autoridades de la Capitanía del Alto y Bajo Isoso (CABI), encabezadas por el capitán guaraní Gualberto Manuel Gamarra, emitieron un documento para que las familias ayoreas pudieran vivir en el predio de la TCO Isoso. Este acuerdo se basaba en la relación interétnica que mantuvieron ambos pueblos de forma histórica.
“Los guaraníes nos dieron esa esa porción de tierra para vivir. Hacer trabajar ahí en esa tierra. Pero aconteció eso, que los interculturales vinieron. Nos hicieron avasallar, entonces, tuvimos que salir”, relata Humberto Etacoré, quien firmó luego las denuncias ante las autoridades públicas.
El asesor técnico y vocero de la CABI, Roy Gutiérrez, confirma que existe el documento que cede la tierra “en comodato por 30 años” a los ayoreos. Pero admite también que ese hecho pudo haber añadido una gota al vaso de complicadas relaciones de poder entre las organizaciones indígenas guaraníes.
“Aquí hay tráfico de tierras y hay impunidad (…). Hay comunidades asentadas que las asentó la CBI (Capitanía del Bajo Isoso) y la otra del CAI (Capitanía del Alto Isoso) también. Se juntan esas dos y pretenden sustituir a CABI. La CAI y la CBI asientan a estas comunidades interculturales porque hay dinero de por medio (…) Nosotros consideramos esos terrenos como avasallados”, dice Gutiérrez.
Humberto Etacoré recuerda que los interculturales fueron por lo menos dos veces a decirles que debían abandonar la tierra. “Ellos venían diciendo que es de ellos. Entonces decían: ‘si nosotros ganamos esta tierra mostrando papeles legales, ustedes van a salir, pero si ustedes nos muestran papeles originales, igual vamos a salir’. Les dijimos que esos papeles que muestran ellos son hojas como cualquiera. Hasta que vinieron con la fuerza y nos sacaron”.
En esta complicada red de actores sucedió el violento desalojo. Sin embargo, ninguna autoridad hizo seguimiento al proceso de expulsión de las familias de la comunidad Yoquiday 27 de Mayo. A cuatro años de los hechos, el Asiento Fiscal de Cabezas confirma que no abrió proceso para investigar aquel 22 de diciembre.
“Que revisado el sistema JL2, no se tiene ningún caso con relación, al Desalojo de alguna comunidad 27 de Mayo, suscitado en el año 2021”, escribió el fiscal Limberg Mamani Flores, del Asiento Fiscal de Cabezas, el 2 de junio de este año, ante una consulta realizada por el CEJIS.
Esta inacción estatal sucede a pesar de que, junto a la robusta legislación favorable a los pueblos indígenas en la Constitución Política del Estado de Bolivia, está vigente la Ley 450 de Protección a Pueblos Indígenas en Alta Vulnerabilidad (2013), que menciona expresamente al pueblo ayoreo y que crea la Dirección General de Protección dentro del Viceministerio de Justicia Indígena Originaria. Esta instancia no realizó un seguimiento a este caso que, de acuerdo con Miguel Vargas, director ejecutivo de CEJIS, representa el primer caso de desplazamiento forzoso a un pueblo indígena en el Estado Plurinacional de Bolivia.

SER AYOREO, SER INVISIBLE
“No teníamos nada, nada, ni plato, ni vaso, ni salé, nada. Había una señora que (nos) hizo prestar una cocina para que cocinemos, pero no tenemos olla y una señora lo prestó también una olla, pero olla nomás, ni plato ni nada (…). Además, los chicos comenzaron enfermedades de tanto frío”, dice Vilma Etacoré, sobre su llegada a la ciudad, a una cancha/galpón en la Villa Primero de Mayo.
La huida durante la noche y en medio de la lluvia tuvo consecuencias semanas más tarde. La hija menor de Mariana murió en la capital cruceña.
“¿Será que ella caminó harto y con fiebre? En ese momento estaba lloviendo, toda la ropa estaba mojada, no teníamos con qué cambiar(nos). Cuando salimos de la casa no había tiempo de sacar una colchita porque ellos disparaban por todos lados. Y cuando llegamos acá, a la ciudad, ella se puso con fiebre. Tos. Una, dos semanas ya, un mes creo, ya falleció. Tenía 6 años”, relata Mariana, mientras sus dedos recogen y aplastan sus lágrimas antes de que corran por sus mejillas.
Ahora está instalada en alquiler en una pieza cerca de la comunidad Degüí, en la Villa Primero de Mayo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y asegura que su esposo no quiere volver al campo porque considera que “aquí hay más trabajo”.
“Pero mis hijos están traumados, cuando hay un problema de cualquier persona o escuchan petardo, ellos piensan que ya van a venir a atacarnos (…), que van a quemar todas nuestras cosas. No sé cómo hacer para que ellos se olvidan de ese momento”, dice con angustia.
Para esta entrevista, Mariana, Vilma, Rubén, Daniel y Humberto se han reunido en el barrio cerrado Degüí, enclavado en los márgenes de la ciudad capital. La familia de Humberto y Rubén viven allí, alojados junto a decenas de familias ayoreas, con otras 460 personas. Daniel no puede vivir en la ciudad, y se ha instalado en la comunidad Guidai Chai II, en el municipio de Pailón.
“Nunca hemos venido acá (ciudad). Queremos seguir viviendo en el campo para que nuestro esposo trabaja para nuestro familia, siembra. Cuidamos animales. Así para que tengamos para nuestro nieto. Si es que pasa una enfermedad, lo vendemos eso, pero ahorita no tenemos, no tenemos dónde vivirse”, dice Vilma en castellano, que es su segundo idioma después del zamuco.
Degüí es una antigua comunidad ayorea dentro de la capital cruceña, donde, según informe de la Defensoría del Pueblo, las familias viven en espacios “utilizados como cocina y dormitorio”, generalmente de 4 x 4 metros, con materiales que no protegen ni contra la humedad, lluvia o calor.
En la ciudad, algunas familias sortean las dificultades económicas, pero otras simplemente no pueden hacerlo. Rubén trata de ofrecer su ayuda de carga en los mercados, a pesar del dolor en su pierna, y Vilma afirma que ha caído enferma con diabetes. En la ciudad están “cada uno por su lado”, dice Humberto Etacoré, “viven como jardineros acá, la mayoría, entonces, yo me pongo al lado de ellos también a cortar pasto”.
***








