
El pasado 11 de septiembre, la revista científica Communications Earth and Environment publicó un análisis de 20 años de datos de salud en ocho países amazónicos que confirma algo que los pueblos indígenas saben desde siempre: proteger el bosque significa también proteger la vida. La investigación muestra que la Los territorios indígenas legalmente reconocidos, caracterizados por paisajes boscosos conservados, presentan una menor incidencia de 27 tipos de enfermedades asociadas a incendios y zoonosis, lo que sugiere que su conservación contribuye indirectamente a la salud pública. .
“Proteger más áreas forestales bajo la gestión de pueblos indígenas podría reducir significativamente los contaminantes atmosféricos y mejorar la salud humana”, afirman los autores del artículo. Los resultados son, en definitiva, una prueba más de la urgencia de garantizar soberanía territorial y otorgar a las comunidades las herramientas necesarias para mantener los bosques sanos.
Lo que nos indica este estudio, es que si bien los territorios indígenas suelen registrar menores tasas de incendios forestales y deforestación, que se asocian con una menor incidencia de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y zoonóticas, esta relación no es automática ni homogénea. Los beneficios sanitarios observados en muchos de estos territorios están mediados por la conservación del bosque, el grado de fragmentación del paisaje, el tipo de uso del suelo y, especialmente, por el reconocimiento legal del territorio, que tiende a reducir presiones externas como el desmonte ilegal o los incendios provocados. Bolivia y el debate territorial
En Bolivia, el debate sobre los territorios indígenas ha sido, durante décadas, un eje fundamental para comprender el presente y el futuro del país. Desde la promulgación de la Ley INRA en 1996, que introdujo las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), hasta el reconocimiento constitucional en 2009 de los Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC), la discusión ha girado en torno al derecho ancestral de los pueblos originarios sobre las tierras que habitan.
Estos derechos cuentan con el respaldo de convenios internacionales como el 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Fobomade, 2021). Pero la importancia de estos territorios excede el plano jurídico. También está en juego la salud ambiental, social, cultural y económica de la Amazonía.

Bosques que resisten la deforestación
Distintos estudios han demostrado que las áreas bajo control indígena presentan tasas de deforestación mucho menores. Un informe conjunto de la FAO y FILAC (2021) muestra que en Bolivia los bosques titulados a comunidades indígenas reducen la deforestación casi tres veces en comparación con zonas sin titulación. En un contexto de crisis climática, organismos internacionales destacan que estas tierras son cruciales para conservar biodiversidad, mantener fuentes de agua y almacenar carbono.
En lo social, la titulación territorial ha permitido a las comunidades defenderse frente a avasallamientos, organizarse políticamente y fortalecer su identidad cultural y autonomía. En lo económico, aunque a menudo se critique la “baja productividad” de los TIOC, se debe subrayar que sostienen economías forestales estratégicas. El caso más claro es la castaña amazónica: principal producto de exportación no maderable del país, gestionada en gran medida por comunidades indígenas y campesinas (Quiroz et al., 2017). Estos sistemas productivos no solo generan ingresos, sino que además garantizan el uso sostenible del bosque.
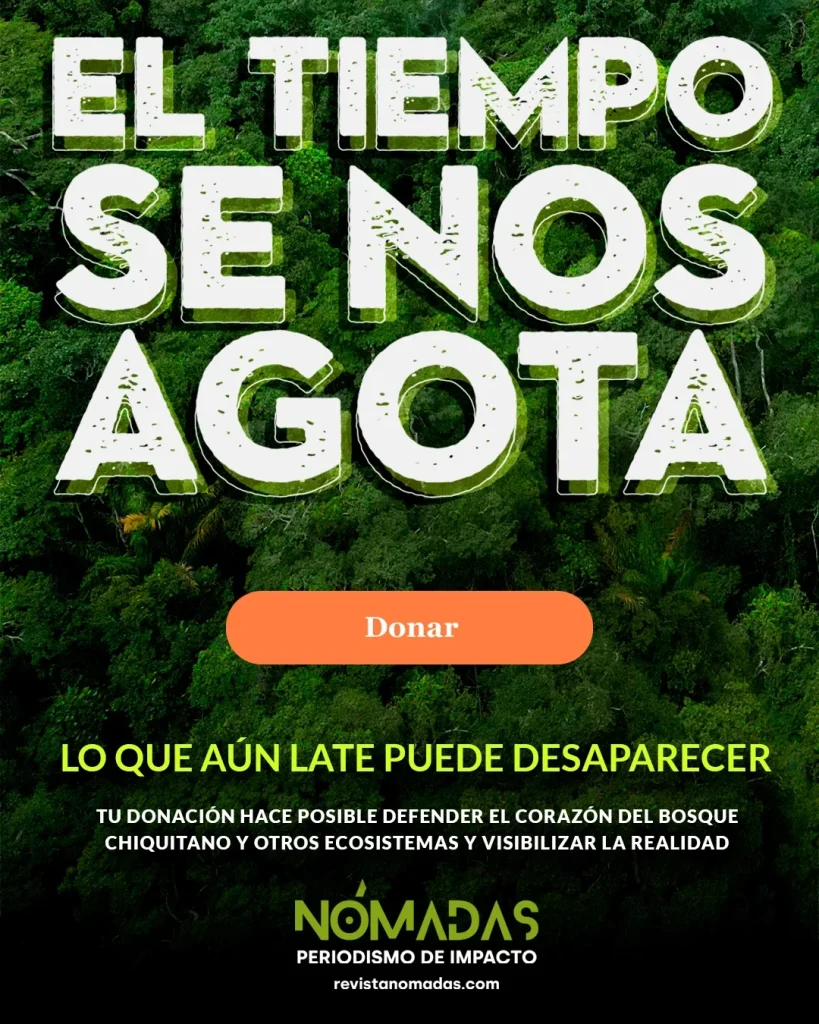
La salud también depende de los territorios
La nueva investigación científica, titulada “Indigenous Territories can safeguard human health depending on the landscape structure and legal status” (Barreto et al., 2025), aporta un ángulo novedoso: la protección de los bosques indígenas no solo es clave para el clima y la biodiversidad, también reduce riesgos sanitarios.
El estudio revela que los municipios amazónicos con o cercanos a territorios indígenas cubiertos por bosques sanos, enfrentan un menor riesgo de aumento de casos en dos grandes categorías de enfermedades: las cardiovasculares y respiratorias provocadas por incendios forestales, y aquellas zoonóticas o transmitidas por vectores, es decir, por el contacto cercano con insectos y otros animales.
Los investigadores examinaron dos décadas de datos sobre 27 problemas de salud —21 relacionados con incendios y seis zoonóticos o transmitidos por vectores— en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Surinam, Venezuela y la Guayana Francesa. El patrón fue consistente. Los ecosistemas sanos bajo gestión de los pueblos indígenas reducen la incidencia de enfermedades en toda la región amazónica.
“Los bosques indígenas de la Amazonía benefician la salud de millones de personas”, afirmó Paula Prist, coordinadora sénior del Programa de Bosques y Pastizales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Un hallazgo en vísperas de la COP30
Los resultados llegan en vísperas de las negociaciones sobre el clima (COP30) que se realizarán en Belém, Brasil, y refuerzan los argumentos legales, sociales, económicos y ambientales a favor de los territorios indígenas. Se trata de un recordatorio oportuno de que el futuro de la Amazonía está vinculado al bienestar humano a una escala mucho más amplia de lo que se suele reconocer.
“Este estudio se publica justo cuando llega la temporada de incendios forestales a los países amazónicos”, explicó Ana Filipa Palmeirim, profesora visitante de la Universidad Federal de Pará y coautora principal del estudio. “Estos incendios llenan el aire de un humo denso y asfixiante, enviando multitudes al hospital por enfermedades respiratorias. Con la vida cotidiana paralizada, niños y ancianos deben quedarse en casa para evitar las visitas al hospital. Incluso cuando los incendios ocurren en zonas forestales remotas, los vientos propagan la contaminación a lo largo y ancho, creando emergencias mortales de salud pública”.

Incendios, enfermedades y vulnerabilidad
En Bolivia, un estudio reciente del Instituto de Salud Global ya había documentado una preocupante correlación entre la extensión de las quemas y los casos de neumonía (Macareños et al., 2025). Según el nuevo análisis, entre 2001 y 2019 se reportaron casi 30 millones de casos de enfermedades vinculadas a incendios forestales, zoonóticas y transmitidas por vectores en la Amazonía.
Los incendios forestales intencionales son hoy una de las amenazas más graves para la región. Muchos son provocados por actores ilegales que talan los bosques y luego queman la vegetación restante para abrir espacio al pastoreo de ganado o a cultivos. El cambio climático agrava el problema: temperaturas más altas y lluvias menos frecuentes aumentan la frecuencia e intensidad de los incendios, ampliando la superficie quemada.
Las consecuencias sobre la salud son devastadoras: más síntomas respiratorios, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, enfisema y cáncer de pulmón, además de bronquitis, asma, dolor torácico y problemas crónicos en pulmones y corazón. En la Amazonía, el humo de los incendios está directamente relacionado con el incremento de hospitalizaciones. Solo en la Amazonía brasileña, entre 2002 y 2011, los incendios provocaron un promedio anual de 2.906 muertes prematuras por enfermedades cardiopulmonares y cáncer de pulmón.
Una advertencia con matices
Sin embargo, se tiene que tomar cierta cautela con los datos en el contexto boliviano. Muchos territorios indígenas carecen de servicios sanitarios adecuados, lo que genera subregistro de enfermedades y desplaza diagnósticos hacia hospitales urbanos o incluso capitales departamentales. Además, el estudio evidencia que la protección de la salud no es automática. En territorios con alta fragmentación forestal o con débil reconocimiento legal, los riesgos sanitarios pueden incluso aumentar.
A pesar de estos matices, la conclusión es clara: los territorios indígenas son mucho más que una reivindicación histórica. Su protección significa menos deforestación, menos contaminación, menos enfermedades y más vidas preservadas.
En un momento en que la crisis climática y los incendios forestales se intensifican, la investigación ofrece un recordatorio esencial, que garantizar derechos a los pueblos indígenas no solo es justicia social, también es política de salud pública y una estrategia de supervivencia para la Amazonía y el planeta.
***

Sobre el autor
-
Vincent Vos
Nació en el año 1975 en los Países Bajos donde estudió biología en la Universidad de Utrecht. Luego de realizar una maestría en ecología forestal en la Amazonía boliviana en el año 2001, decidió establecerse en Bolivia. Ha trabajado con una diversidad de instituciones públicas y privadas ampliando su área de investigación hacia la ecología tropical, cambio climático, gestión integral de bosques y medios de vida rurales. Con el tiempo ha ido especializándose en investigaciones y sistematizaciones sobre opciones sostenibles de desarrollo para la Amazonía boliviana. Mientras que su participación en estudios ecológicos internacionales le ha ganado un espacio entre los cinco científicos más citados de Bolivia, Vincent también ha elaborado un gran número de publicaciones más aplicadas, dirigidas a la población de la Amazonía boliviana misma. También es reconocido por sus más de 10.000 registros fotográficos y creciente número de publicaciones sobre la diversidad de flora y fauna en la Amazonía boliviana.








