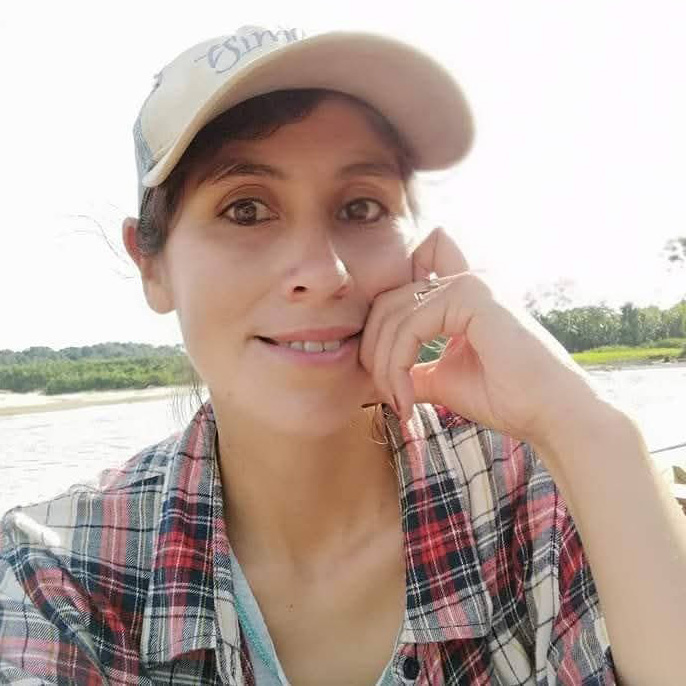Miles de especies reunidas durante décadas de investigación conviven en la Unidad de Ictiología de la Colección Boliviana de Fauna (CBF), este espacio resguarda la biodiversidad del país y forma a los futuros científicos. En cada frasco, etiqueta y ejemplar se cuenta la historia de ríos y lagos que recorren las 12 ecorregiones de Bolivia, convirtiendo a esta unidad en un archivo vivo de la memoria acuática nacional.
Además, la colección está estrechamente vinculada con los pueblos indígenas de los territorios donde se colectan estos ejemplares. “Si no conocemos lo que tenemos, ¿cómo lo cuidamos?”, reflexiona Soraya Barrera Maure, responsable de la Unidad. Este trabajo multidisciplinario protege no solo la biodiversidad, sino también a las comunidades que dependen de ella.
Orígenes e Institucionalización de la CBF
La historia de la CBF es del esfuerzo por conocer, registrar y conservar la vida que habita en el territorio nacional. Soraya Barrera recuerda que “los primeros trabajos de investigación sobre peces en Bolivia datan del siglo XIX, cuando las expediciones enviaban todo el material recolectado a museos de Europa y Norteamérica”.
Los registros más antiguos corresponden a 1827, en la cuenca del lago Titicaca, con estudios centrados en especies del género Orestias, colectadas por Pentland en 1937 y descritas por Tchernavin en 1944. Otra expedición relevante fue la Mulford Expedition, que recorrió la cuenca del río Beni y permitió describir nuevas especies publicadas por Pearson en 1924.
Durante gran parte del siglo XX, la ictiología boliviana dependió de estudios realizados fuera del país. “Se hicieron colecciones aisladas que luego fueron descritas por especialistas extranjeros como Eigenmann y Fowler, y hoy gran parte de esos ejemplares se encuentra en Inglaterra, Estados Unidos y Francia”, comenta Barrera. Recién en 1970, con la publicación de la Lista de Peces Bolivianos del Dr. Wagner Terrazas, se dio un salto importante, aunque todavía no existía un Museo de Historia Natural en Bolivia.
En los años 80 se escribe una nueva etapa. La colección de peces del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) se formó inicialmente con muestras del Beni donadas por el jesuita José María Sempere, junto a ejemplares del río Mamoré obtenidos en estudios conjuntos del convenio ORTSOM–UMSA–UABJB. En 1984, el biólogo Jaime Sarmiento asumió el cuidado de esos primeros lotes y sentó las bases de lo que más tarde se consolidaría como la actual unidad.
En 1992, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y el MNHN firmaron el convenio que dio origen formal a la CBF, integrando la Unidad de Peces. Desde entonces, el área ha desarrollado colecciones en diversas cuencas del país, aportando información para estudios de taxonomía, sistemática, conservación y manejo de recursos pesqueros. Hoy, la Unidad de Ictiología alberga más de 200.000 ejemplares, representando casi el 80 % de las especies de peces de Bolivia, que son aproximadamente 1.100 especies.

Trayectoria y aporte: la voz de Jaime Sarmiento
La trayectoria de Jaime Sarmiento Tavel es, sin duda, uno de sus pilares más sólidos. Con 48 años dedicados al estudio de los peces bolivianos, 41 como curador de la colección del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) y 33 dentro de la CBF desde su creación oficial, Sarmiento es testigo y protagonista de la evolución de los estudios ictiológicos en nuestro país. “Cuando asumí el cuidado de las primeras muestras, apenas teníamos unos cuantos lotes de peces recolectados en el Beni y el Mamoré. Era un material valioso, pero disperso, sin un sistema claro de registro. Sabíamos que Bolivia escondía una riqueza inmensa bajo el agua, pero faltaba organizarla y comprenderla científicamente”, recuerda.
Ese fue el punto de partida de una tarea titánica: construir desde cero una colección de referencia para todo el país. Sarmiento relata que los primeros años estuvieron marcados por la falta de recursos y de equipos especializados, pero también por una motivación común entre los jóvenes biólogos de la época: darle a Bolivia una voz propia en el estudio de su fauna acuática.
“La ictiología boliviana dependía completamente de publicaciones extranjeras. Los ejemplares de las primeras expediciones científicas del siglo XIX habían sido enviados a museos de Europa o Norteamérica. Nosotros queríamos que esa historia cambie, que las nuevas generaciones pudieran estudiar y describir nuestras especies desde aquí, con colecciones bolivianas”, explica.
El trabajo de campo fue intenso. Durante la década de 1980 y los primeros años del convenio CBF, el equipo recorrió las principales cuencas hidrográficas del país. “Cada colecta era una aventura. Caminábamos kilómetros por orillas de río con el material al hombro, porque cada pez capturado representaba un dato y una historia que se estaba salvando del olvido”, relata Sarmiento.
Con el tiempo, la perseverancia dio resultados. La colección pasó de tener unas pocas docenas de ejemplares a convertirse en uno de los acervos más importantes de peces continentales del país y la región. Además de especies raras como el bagre ciego de las cavernas de Umajalanta, (Trichomycterus chaberti), la unidad conserva especímenes únicos para Bolivia como para el mundo.
“La transferencia de conocimiento es tan valiosa como la conservación misma. No sirve de nada tener una colección si no se comparte el conocimiento que genera. Ver a jóvenes apasionados por los peces, interesados en la vida acuática, me da esperanza. Ellos son los futuros guardianes de este patrimonio”, afirma.
Nuevas herramientas científicas y análisis modernos
Los avances tecnológicos han ampliado el valor de los ejemplares preservados. Rayos X, microtomografía computarizada y microscopios electrónicos permiten estudiar la anatomía interna y adaptaciones evolutivas. Pero el salto más importante ha sido la genética: técnicas de secuenciación de ADN, barcoding genético y recuperación de ADN antiguo permiten monitorear ecosistemas, descubrir diversidad oculta y comprender procesos de manejo y domesticación de especies. “Sin embargo, toda esa tecnología necesita una base sólida: las colecciones de referencia. No hay genética sin voucher, sin ejemplares que respalden los datos”, advierte Sarmiento.

La ciencia al servicio de la conservación
Esta Unidad es clave para conocer la fauna acuática en áreas protegidas, elaborar planes de manejo y listas de especies amenazadas. Su información ha servido de base para el “Libro Rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia” y la elaboración de fichas para más de un centenar de especies junto a la IUCN.
“Estos datos no se quedan en los estantes. Sirven para definir prioridades de conservación, orientar políticas públicas y formar nuevas generaciones”, sostiene Sarmiento. Bases de datos como AMAZBOL, que integra información de instituciones de toda la cuenca amazónica, permiten análisis regionales y diseño de estrategias de conservación.
Saberes compartidos: Trabajo de campo y colaboración con comunidades locales
Una de las dimensiones más humanas del trabajo de campo ictiológico es la colaboración con comunidades locales y pueblos indígenas. “Las expediciones científicas no se hacen solos. Siempre hemos contado con guías locales, pescadores y comunarios que conocen los ríos como nadie. Ellos saben dónde se esconden los peces, cómo cambia el agua, qué métodos de pesca son más adecuados según la temporada”, relata Sarmiento.
Más allá de la logística, ese vínculo ha generado un intercambio profundo de conocimientos. “Compartir días o semanas de trabajo con ellos es una experiencia invaluable. No solo aprendemos sobre los peces, también sobre las historias que acompañan a cada especie: las que hablan de respeto, de equilibrio, de memoria.”
Sarmiento recuerda con especial emoción las jornadas de pesca comunal junto a pueblos originarios de la Amazonía. “En esos momentos se mezclan la ciencia y la vida. Ellos nos enseñan a observar, a escuchar el río. Nosotros aportamos herramientas para registrar y conservar. Es un diálogo que enriquece a ambos mundos.”
“Cada ejemplar cuenta una historia distinta”, concluye Sarmiento. “Algunos vienen de ríos que ya no existen, otros de ecosistemas que están cambiando rápidamente. Guardarlos es una manera de no olvidar. Porque cada pez, por pequeño que sea, es una parte del relato del agua en Bolivia.”
Pero esta historia también la construyen los nuevos investigadores que crecieron inspirados por el trabajo de campo y de laboratorio. Uno de ellos es Gustavo Álvarez, ictiólogo de la Wildlife Conservation Society (WCS), quien nos cuenta cómo esta colección marcó su formación y su visión sobre el manejo sostenible de la vida silvestre.
Gustavo Álvarez y el vínculo entre ciencia y comunidad
“La CBF fue un pilar fundamental en mi formación. Desde mi tesis hasta proyectos recientes, me permitió acceder a material de referencia confiable para comparar y confirmar la identidad de peces colectados en campo. Es un espacio clave para fortalecer conocimiento en taxonomía y sistemática”, afirma.
Álvarez ha liderado programas comunitarios, como el manejo del paiche (Arapaima gigas), especie invasora, y el aprovechamiento del suchi (Rhamdia quelen). En ambos casos, la colección permitió identificar correctamente las especies, analizar su ecología y respaldar decisiones sobre tallas mínimas de captura, períodos de veda y cuotas de extracción.
Del laboratorio a la política ambiental
El ictiólogo también resalta la importancia de la unidad en la toma de decisiones sobre conservación y manejo de la biodiversidad.
“Un ejemplo concreto es la verificación de especies con baja abundancia. Identificar correctamente qué especie está desapareciendo puede marcar la diferencia entre perderla o salvarla. La colección brinda esa certeza, y sobre esa base se pueden aplicar medidas de protección o diseñar políticas de aprovechamiento sostenible”, explica Álvarez.
Memoria biológica para un futuro incierto
Para Álvarez, el futuro de la Unidad de Ictiología enfrenta grandes desafíos: la falta de recursos humanos y financieros, la necesidad de digitalizar sus registros y formar nuevos curadores que mantengan viva la colección.
Sin embargo, también ve esperanza. “En un escenario de cambio climático, represas, deforestación y sobrepesca, las colecciones adquieren una relevancia enorme. Son la memoria biológica de un país: nos permiten documentar el pasado, entender el presente y proyectar escenarios futuros”, concluye.
“Sin memoria no hay conservación”
Entender el rol de la Unidad de Ictiología de la CBF implica no solo reconocer el trabajo de los científicos bolivianos, sino también el valor de los ecosistemas y recursos acuáticos que sustentan a las comunidades locales y al país. Detrás de cada muestra y análisis hay un esfuerzo multidisciplinario, que permite construir la “memoria” de la biodiversidad y comprender cómo eran los ecosistemas y la vida de quienes dependían de ellos. Aunque algunos cuerpos de agua han desaparecido y especies se han extinguido, como el Umanto (Orestias cuvieri), especie que fue de gran importancia alimenticia para las comunidades del lago Titicaca y cuyo único ejemplar está resguardado en esta unidad.
Estos registros históricos permiten planificar las políticas en conservación para proteger el patrimonio natural y cultural, compartir experiencias, proyectos y perspectivas sobre manejo sostenible, conectando ciencia y saber local. Sin conocer nuestros ecosistemas, no hay conservación posible; el apoyo institucional será clave para que la Unidad continúe cumpliendo su rol de memoria biológica y guía para la protección de la biodiversidad del país.
***

Sobre el autor
-
Cecilia L. Martínez Gutiérrez
Cecilia Martínez Gutiérrez, periodista del Programa de Periodismo Indígena Ambiental de la Fundación ORE - UPSA. Vive en La Paz y dedica su labor independiente a explorar los vínculos entre el medio ambiente y los pueblos indígenas. Encuentra inspiración en el contacto con la naturaleza y en las voces de los pobladores locales o ancestrales, cuyas historias nutren la esencia de la suya y le permiten llevar su legado a otros, tejiendo puentes de empatía y entendimiento.