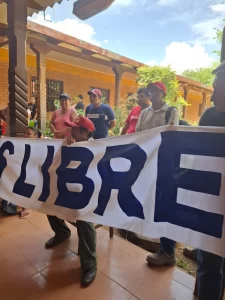La naturaleza es el pintor. El agua devora el rio, el silencio carcome nuestra efímera presencia. Líquenes, flores y arbustos de infinitos colores van cruzando climas y geografías, de repente se chocan el aire tropical con el aire andino de la puna; frio y calor se encuentran como una caricia y un sopapo. Ahí las sombras de las nubes dibujan otros cerros sobre la mágica y aterradora montaña. A cada hora del día cambia el paisaje, el humor eterno frente a las adversidades, a cada hora deben cambiar de nombre las quebradas, los picos, las cumbres. Millones de años de movimientos terráqueos se perciben en un instante, millones de años se revelan en un momento. Un cuadro de Rousseau deja espacio a uno de Turner, una pincelada de Rothko se cruza con una acuarela de Raúl G. Prada. Esta tierra es aún más que la síntesis de un planeta. Chuño, maíz y chirimoya, paja brava, ceibos y palta, tres pisos ecológicos de inconmensurable belleza. Y el viaje de Alcides d’Orbigny entra por los ojos: “El aspecto de las montañas es allí realmente imponente. Desde el lecho del rio, donde el sol produce un efecto de irradiación original, veía sucederse la zona de vegetación: las del cactus abajo, luego los zarzales, reemplazados más arriba por un césped que se extendían hasta el pie de las nieves, que dividen los picos diseminados sobre la cadena, tan lejos como la mirada puede extenderse hacia el norte”.
José Miguel Lanza va bajando a caballo. Una iglesia posmodernista lo espera en la plaza de Villa de Independencia, la torre que en la esquina la acompaña está hecha de piedra, y de repente reaparece el recuerdo de lo que vio Alcides d’Orbigny: “La iglesia es, suficientemente grande; pero las casas, bastante mal construidas, son verdaderas cabañas de planta baja”. Los pobladores se han globalizado, hoy comen pollo a la broaster acompañado con mucho arroz y unas cuantas papas Desirée fritas. La papa de la gente, la papa runa que fue el pan de los pobres está en peligro de extinción, y de hecho en ningún mercado ya se la logra encontrar. La imilla, inquieta frente a su móvil, va sirviendo refresco de mocochinchi industrializado y lleva a las mesas una llajwa hecha con mucho respeto. Capsaicina para paladares pueblerinos, a triunfo de la picardía de nuestro mestizaje. Por aquí pasaron todos o casi todos, la historia no ha limitado a nadie el bajar de las cumbres para el asentarse placentero frente a un edén nunca disfrutado antes. Cuentan que los chiriguanos aquí dejaron huellas de sus danzas y de sus sonidos, dejaron pieles más morenas, una tez que desafía el espejo de las memorias. Aquí puede ser que dejaron algunas semillas, algún fruto o simplemente su temperamento rebelde.

La población espera la fiesta de cada año, la Virgen del Carmen es la patrona. Ancianos sentados en la plaza, recordando para olvidar, la juventud y la historia grande, el pasado ilustre de esta tierra y de su gente, de la que ha olvidado hasta el étimo de su pueblo, el aymara y que ha significado en toda Bolivia la Republiqueta de Ayopaya. Hoy no modificaremos el pasado, la historia que hacemos los seres humanos, y que mientras la estamos haciendo no sabemos que la estamos también escribiendo. Memoria oral que mañana va perpetuándose en los libros que leerán nuestros nietos, nuestros bisnietos y el futuro árbol genealógico. En esta tierra surge el “Estado revolucionario”, un protoestado que en plena Guerra de la Independencia va sumando todos los elementos que conforman un estado: territorio, población y gobierno. Según el historiador José Luis Roca, convirtiendo este “Estado revolucionario” en el directo antecedente de la republica de Bolivia.
Proseguimos hacia Sanipaya, hoy lugar afuera del mundo, dirían algunos etnólogos. Sigo disfrutando de los Viajes por Bolivia: “En el fondo de los valles, a abrigo de los vientos del suroeste, se experimenta un intenso calor de refracción, tanto más sensible cuanto en la cumbre de las colinas el frio es muy intenso, y la transición tiene lugar a lo sumo en algunas horas”. De la antigua hacienda Murillo, cedida luego a los Fernández, quedan solo unas cuantas cicatrices, algunas paredes que, si fuera por el diferente material utilizado, se parecen a los antiguos acueductos romanos. La antigua estructura conserva el diseño de la hacienda, a la entrada tal vez siga la madera original que hacía de viga al portón de entrada, las puertas no parecen ser las de aquella época, pero conservan la atmosfera de tiempos lejanos. La mayoría de los centenarios e inmensos arboles de eucalipto han sido arrancados, siguen decapitados al suelo de los que debe haber sido el acceso principal a la hacienda. Al fondo un espectacular chillijchi plenamente florecido hace de telón a un escenario idílico. Arboles de Pino, kewiña y kiswara parecen cuidarlo.
Dejando Vinto el empedrado se abandona en un camino que se vuelve de la misma piel del territorio, son curvas irregulares que pueden violentamente revolucionar el entero paisaje. Se sube entre parcelas de flores fumigados sin piedad durante todas las estaciones del año. En agosto mirando a la primavera, desde septiembre en la espera de Todos Santos.
Pasos que no retroceden jamás. Resisten los urunsaya y los anansaya. Todo se repite, cambian solamente los actores del eterno conflicto. En la plaza principal de Independencia un busto recuerda las gestas heroicas del guerrillero comandante de la republiqueta de Ayopaya, José Miguel Lanza: “Bravo y temerario en el combate, un hombre sano, decoroso con sus amigos y fiel hasta la muerte”. Palabras que van retorciéndose frente a cuanto el Mariscal Sucre dijo de él: “un buen hombre sí, pero es mas torpe que una mula”. Lo va acusando de ser tacaño en el mantenimiento del ejercito libertador, y así le escribe a Simón Bolívar, utilizando un lenguaje severamente militar: “usted tratará a Lanza y verá que es un animal parado en dos pies”. Pero el “animal parado en dos pies”, que según Sucre era Lanza, dio la vida por éste durante el motín de 1828. Se van sumando textos al viaje, recorridos a la crónica, memorias a las páginas blancas. Ni con Lima ni con Buenos Aires es una piedra miliar al ofrecernos el reconocimiento de cómo se fue formando un Estado nacional en Charcas; belleza de libro es el Diario de un comandante de la Guerra de la Independencia del cronista José Santos Vargas, autor de un diario que retrata con hombría la vida de la guerrilla que llevó Bolivia a la Independencia, escrito según el mismo autor, el llamado Tambor Vargas” para que se sepa más cierto los sucesos en estos Valles”. También para esta tierra vale el íncipit de Anna Karenina, adaptándolo a la Historia en lugar de los amores, Tolstoj supo penetrar en el animo humano casi como nadie mas lo supo hacer, quiso escribir la historia de todos los seres humanos. Con el Diario el Tambor Vargas nos entrega una imponente fuente documental, quizás la mas importante sobre la Guerra de Independencia en Bolivia.

Uno sale al madrugar de Cochabamba hacia Independencia y lo acompañará la historia. Se acordará del Juan de la Rosa y de la batalla de Viloma Cala Cala, del terremoto de Sipe Sipe y andando recobrará lucidez con la nieve de la cumbre, con la caricia que se sentirá obligado a convidar al Tunari. Negro cerro en la mañana y en la noche, al pie de la gran piedra el agua cristalina de algunos atajados, donde las truchas están pagando ellas también la modernidad con nuevos alimentos industrializados. Nadie es perdonado. Merece una mejor narrativa, el tiempo y el espacio que enfrenta el viajero son esencias que desean ser destiladas en toda su pureza. Pureza hoy más que nunca necesaria. Ninguna ciencia exacta nos ofrecerá esta memoria, cruel y devastadora como el cataclismo de la tabula rasa, las líneas del tiempo en la piedra, el color del contraste entre la tierra y el cielo. Y sin embargo hay una relación entre la historia y la literatura, hay una relación entre el relato y la crónica. La historia tal vez sea justamente lo que leemos en la Enciclopedia francesa: “es el relato de los hechos dados por verdaderos; al contrario de la fábula, que es el relato de los hechos dados por falsos”.
Con las flores del chillijchi, rojo fuego y psicodélica remembranza, se preparan los bocadillos del plato típico de esta tierra, el Jauriuchu. La hambruna que azotó Bolivia entre 1877 y 1879 fue devastadora, y la Guerra del Pacifico estaba a la puerta. Serán los frutos de las haciendas de Ayopaya en alimentar la Bolivia occidental. Escribe Vicente Rojo, en su diario de viaje Caminar: “El mandato del suelo es tan implacable y es tan acusada la calidad que le viene del agro que no hay señor ni plebeyo de raíces cochabambinas que no tenga a gala el señorío que aquel sello le da”. Algún soñador seguirá buscando en el rio Sacambaya el oro que trajeron del Cuzco para que los españoles no se hicieran también de él.
Nuestra memoria histórica sigue siendo una interpretación de los hechos; seguimos sin decodificar a la unanimidad un hecho histórico, sin reconocer ampliamente que a una causa hay un efecto, que una cosa es conmemorar y otra es hacer una justa critica a los acontecimientos. Es cierto, recordando a Trasímaco, deberíamos reconocer que lo justo es lo útil para el mas fuerte. Y el mas fuerte es casi siempre lo que escribe la Historia.
200 años de Independencia, los chapetones se fueron. Mucha narrativa sojuzgó a moros y a cristianos. Ahora en los pueblos hay deseo de ciudad y en la ciudad hay deseo de un pueblo. Difieren los sueños del tiempo biológico que sigue distinto al tiempo histórico. El panorama es muy pintoresco, reescribiría d’Orbigny, mientras seguimos admirando estas pinturas que están hechas de campos cultivados bordeando el cielo, andenes que parecen colgados al infinito, líneas que son el trazo del tiempo absoluto. Palca sigue ahí, como un pueblo esculpido adentro de su historia, es un arte leer en su memoria sepultada, escarbar en el pasado. ¿Qué encontramos hoy? La soledad y nuestro realismo mítico, todas estas fracturas profundas, derrumbes, sustituciones violentas de estructuras sociales separan las diferentes épocas, reescribiría Guillermo Francovich. Tragedias y farsas que siguen acumulando las sempiternas capas geológicas de nuestra Historia.
***

Sobre el autor
-
Maurizio Bagatin
(Pordenone, Italia, 18 diciembre 1966), nacido por azar en Italia, viajó un poco y escribió un poco, en la búsqueda de conjugar la huerta con la biblioteca, sigue regando jardines y cultivando palabras. Tiene textos inéditos y mucho otro material en el ciberespacio.