
Toy está barriendo el amplio patio de su choza de madera. La escoba, hecha con ramas secas del bosque amazónico, se mueve en un vaivén constante, levantando polvo y hojas caídas mientras el sol se eleva lentamente sobre la copa de los árboles. Su perra Chulupi corretea alrededor, mordisqueándole las piernas con una mezcla de cariño y travesura. Toy ríe con una felicidad infinita.
El aire huele a tierra húmeda, a hojas recién caídas y a frutas nativas. En ese instante, Toy se detiene un momento, inclina la cabeza hacia el cielo y cierra los ojos, respirando profundamente.
Chulupi se revuelca a sus pies y ella la acaricia mientras sonríe, consciente de que, en ese patio y en ese instante, todo está bien. Sin embargo, el mundo afuera está lleno de amenazas y de una extinción inminente porque ella, su hermana Busi Pistia y sus hermanos Buca y Maru, son los últimos indígenas amazónicos pacahuaras que quedan en Puerto Tujuré, una aldea en plena Amazonía del departamento de Beni, dentro de la Provincia Vaca Díez, en el municipio de Riberalta, norte de Bolivia.

La historia de los últimos
La historia de los pacahuaras, uno de los 36 pueblos indígenas reconocidos por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, hoy sobrevive en un estado de peligro crítico de extinción.
Aunque el censo oficial de 2012 registró una cifra de 161 personas, esta estadística es ampliamente cuestionada por especialistas y reportes de campo. Los estudios indican que la población de descendientes consanguíneos que aún mantienen la identidad y el idioma es extremadamente reducida.
La población real de pacahuaras que ha conservado la cultura se estima en menos de 30 habitantes, concentrados principalmente en Riberalta. De los pacahuaras propios y originarios —nacidos en la selva, portadores de la cultura y hablantes fluidos— solo quedan cuatro personas en la comunidad de Puerto Tujuré.
En otras palabras, el idioma Pacahuara (de la familia lingüística Pano) es una lengua casi extinta. El grupo actual desciende de los últimos sobrevivientes del clan Yacu, que fueron contactados y sacados de la selva a finales de la década de 1960.
Los últimos pacahuaras caminan rápido, como si cada paso los pudiera alejar de la extinción, un abismo del que no hay retorno. Cargan solo con la ropa que llevan en el cuerpo, unos trapos gastados. En los pies no llevan nada, aunque a veces usan unas sandalias viejas de goma que reparan frecuentemente con técnicas artesanales.
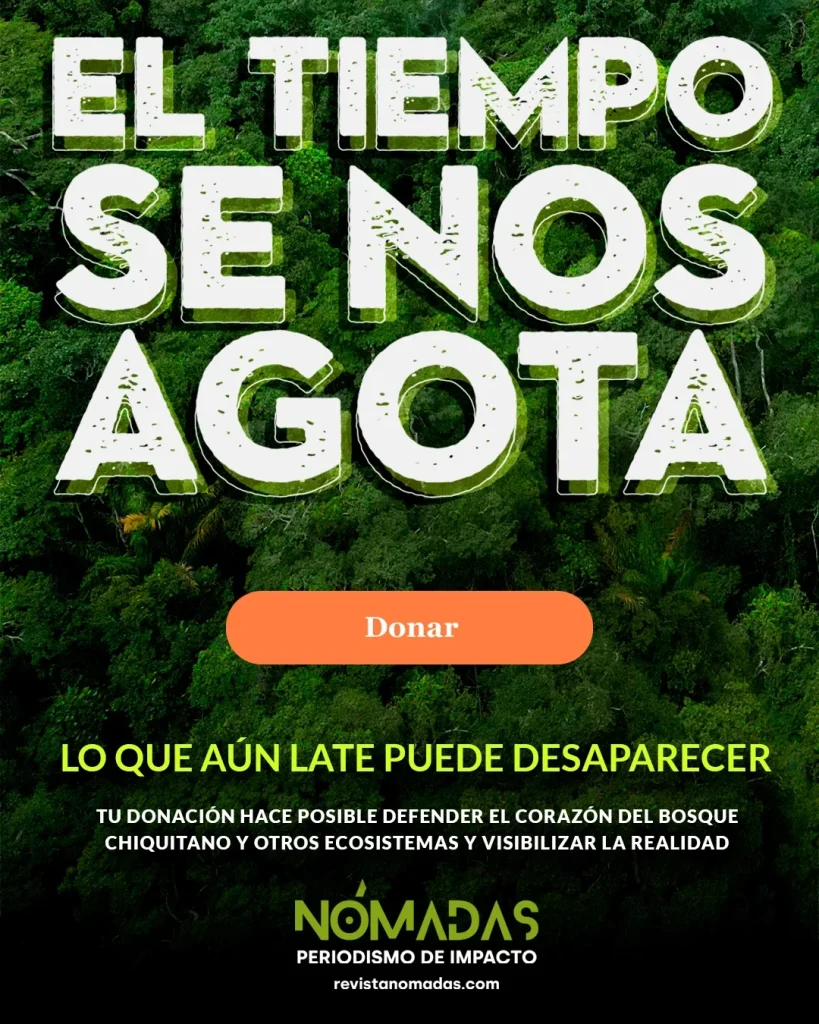
Dos mujeres, dos hombres. Hermanos todos. Con ellos terminará una cultura entera y los secretos de los abuelos que miraban estrellas y veían en ellas a jaguares, peces y pájaros de muchos colores.
—Wístima— dice Toy cuando la noche ya ha entrado en su apogeo.
—Wistima, vuelve a decir, para que no queden dudas de que Wistima significa, en idioma Pacahuara, estrella.
Y esta noche de 2025, hay millones de estrellas en el cielo de Puerto Tujuré.
Buca, el mayor de los hermanos, también contempla las estrellas y en ellas dice que observa los caminitos serpenteados que llevan a Río Negro, en la frontera con Brasil. Un lugar especial al que quiere volver antes de morir. Fue de Río Negro que su familia y un total de 20 pacahuaras, según Buca, tuvieron que escapar cuando él era un niño pequeño (a comienzos de los años 60 del siglo XX), para no ser asesinados por los matones que buscaban apoderarse de los árboles de caucho apetecidos por los mercados internacionales. Buca recuerda que sus padres le contaron que fue un pastor evangélico —al que le decían papa Yacu— el que los sacó de Río Negro en una avioneta que logró escapar de las balas enemigas.

Después de que la avioneta aterrizara en Riberalta, los cuatro hermanos fueron transportados por tierra hasta la comunidad de Puerto Tujuré (o Alto Ivón), hogar del pueblo Chácobo. Este asentamiento fue estratégico porque la nación Chácobo y los pacahuaras comparten la misma familia lingüística, lo que facilitó su convivencia.
A pesar de haber sido recibidos con amabilidad, Buca y sus tres hermanos no olvidan su lugar de nacimiento y expresan el deseo constante de volver a su territorio ancestral para recolectar los frutos de almendra, en un entorno que ellos idealizan como libre de los incendios forestales y la deforestación que cada año amenaza a la Amazonía sin misericordia.
—Mi esposa se fue (murió) hace muchos años…— dice con un hilo de voz que se parece al viento que atraviesa las rendijas de la casa.
Buca se queda callado. Afuera, un almendro parece un guardián antiguo.
—Cuando yo muera —susurra—, no quedará nada. Ni canciones, ni historias. Solo monte y silencio.
La frase cae como una piedra en un pozo sin fondo y él sólo insiste en el último deseo que tiene en esta vida: no quiere irse de este mundo sin antes regresar a Río Negro, aunque no sabe cómo es el camino que hay que recorrer, a qué distancia está ni cómo llegar.
No lo sabe porque nunca ha regresado. No sabe que hay que transitar caminos de tierras serpenteados en la Amazonía, navegar por ríos bravos que bajan de las montañas y que hay que caminar con el machete en la mano, abriendo senderos indómitos. No sabe que es muy probable que ese paraíso boscoso en el que vivía ya esté en manos de la agroindustria, convertido en campos sin sombras.
Buca tampoco sabe cuántos años tiene. Su edad es una cuenta regresiva. Tiene los años que le quedan por perder. Cada año vivido lo acerca al último escalón desde el cual ya no habrá nadie que recuerde el sonido de las palabras de su idioma pacahuara.

El río y la memoria
A la llegada de Puerto Tujuré hay un riachuelo cristalino y en su orilla una mujer se baña sin prisa. Después, camina hacia la parte más profunda y se lanza como un rayo hasta perderse por algunos segundos.
Busi Pistia habla poco. Escucha más de lo que dice. Cuando visita a su hermano Buca, lo mira como a un maestro. Ríe tímida cuando recuerda las travesuras de infancia.
Ese recuerdo se funde con lo que su padre solía contarles. Pasó hace mucho tiempo, más de 60 años, antes de dejar Río Negro. Recuerdan que escucharon disparos y vieron mujeres correr con niños en brazos, flechas que casi los alcanzan y gritos ahogados. Los veinte pacahuaras que lograron socorro abandonaron Río Negro a bordo de la avioneta que despegó en una pista pequeña labrada a machete por el evangélico que nadie sabe cuándo llegó allí.
El riachuelo donde se bañan los últimos pacahuaras avanza lento, con la paciencia que solo los ríos amazónicos conocen. En sus aguas viajan ramas y hojas que también caen lentas de las copas de los árboles. De ahí también sacan el agua para beber y en un lugar especial del acuífero, Toy lava la ropa. Lo hace despacio, concentrada, sin dar importancia a los mosquitos que hacen un festín en su piel.
Por las tardes, cuando el sol se pone y ha terminado de lavar, ya en su choza, se sienta en un banquito de madera y desgrana el maíz que ella misma también sembró.
Sus manos trabajan con la disciplina de los que aprendieron a vivir del monte. A veces se detiene, levanta la vista y mira el horizonte, como si buscara allí la silueta de los que ya no están: su hermana Baji, su madre, su papá y sus abuelos. Pero ella cree que los muertos no se van del todo, se quedan flotando en el aire caliente, en el canto de un ave o en el ruido del agua.

Maru, el hermano menor también carga con sus ausencias. Ha sentido la pérdida de su mujer y el duelo lo persigue. Durante los primeros días, sus visitas al cementerio en medio del bosque eran cotidianas, como un ritual de despedida imposible de completar. Desde entonces, arrastra una enfermedad estomacal que lo tiene en cama, lejos de Puerto Tujuré, ausente en medio de los misterios del bosque amazónico. Allí busca la cura en los árboles y en los saberes antiguos de la selva, como si en la medicina de los ancestros pudiera encontrar también un consuelo para tanta pérdida.
Buca cuenta eso de Maru porque Maru no está. Está concentrado en curarse. A veces está en las entrañas del bosque y, en otras, en la ciudad de Riberalta.
Maru es el eterno ausente entre los últimos hermanos pacahuaras.
Busi, Buca y Toy, cuando se juntan, pueden pasar largos minutos mirándose sin pronunciar una palabra. Sin embargo, no es un secreto que Buca recuerda a su esposa con su cabello cortado en cerquillo y la pluma de tucán atravesándole la nariz. Ella era la encarnación viva de la cultura Pacahuara. Caminaba como caminaban las antiguas y conocía las plantas que curaban. Cuando murió, en una tarde de lluvia infinita, Buca sintió que el mundo se le partía en dos y que la extinción estaba más cerca que nunca.
Desde que quedó solo, Buca se aferra a los rituales pequeños. Recoge almendras cuando la temporada lo permite, siembra arroz, lo cosecha y lo almacena en su choza, donde tiene una cama hecha de troncos, un colchón relleno con lana de oveja, un banco de madera, un machete con mango gastado y un colgador de ropa hecho de bejucos.
Buca también recuerda a Maru. A veces cree verlo doblarse en dos, acostado en la mesa como si fuera una cama, negándose a ir a un médico porque no termina de convencerlo la medicina de los blancos.
A veces lo recuerda cuando despertaba sudando, con los ojos desorbitados, diciendo que escuchó voces, que lo llamaban desde el monte y que era su esposa diciéndole que ya era hora de volver. Buca, entonces, le daba agua y le decía que se calmara, aunque en el fondo sabe que esas voces no eran alucinaciones, sino memorias que no se resignan a desaparecer.

La herida abierta
La voz de Leonardo Tamburini, director de la Organización de Apoyo Legal y Social (ORE), es contundente al decir que los pacahuaras llevan siglos escribiendo su historia sobre una herida abierta, ya que su territorio, en un rincón del norte amazónico de Bolivia, ha sido por décadas escenario de una conquista silenciosa pero implacable. Dice que primero fue el caucho a comienzos de 1960, que trajo consigo la violencia del contacto y enfermedades que diezmaron cuerpos y espíritus. Luego fue la castaña, menos agresiva, pero que “mantuvo la lógica de extracción que convierte a la selva en mercancía”.
Tamburini asegura que el Estado boliviano les ha dado títulos territoriales y reconocimiento legal a las naciones indígenas, incluyendo a los pacahuaras, como parte de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Chácobo-Pacahuara, pero la economía extractiva sigue avanzando como una sombra larga que no se retira.
Los ríos sufren por la pesca comercial y por la minería que envenena las aguas de pueblos indígenas con mercurio. Muchos ríos amazónicos, de donde también beben los pacahuaras durante sus largas caminatas, hoy llevan en su corriente no solo el agua sino el peso de una condena.
La inminente desaparición de los pacahuaras no será solo la pérdida de un grupo humano —advierte Tamburini— sino el apagón de una cosmovisión única. “Con ellos se iría una forma de entender el mundo donde los árboles tienen espíritu, los ríos no tienen dueño y los animales son mensajeros de lo sagrado. Se borrará para siempre una lengua que nombra el mundo de otra manera”.

Tamburini lo dice como quien anuncia un presagio: “Es una extinción anunciada”.
“Dicen que vamos a desaparecer. Y es verdad”, lamenta Buca. “Cuando salimos del monte, las fiebres y los resfríos nos enfermaron. Éramos muchos, ahora somos solo cuatro viejos que recordamos el idioma. No tenemos suficientes hijos para que la vida siga fuerte. Nos quedamos sin tierra, sin gente, y ahora el mundo es tan grande y nosotros tan pocos… Por eso vamos a morir en silencio”, asegura Buca.
El biólogo Vincent Vos, investigador de la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián y conocedor de la cultura de los pacahuaras, recuerda con precisión cómo distintos pueblos amazónicos fueron arrasados en el auge del caucho. “Los pacahuaras sufrieron mucho: enfermedades, ataques y persecuciones los fueron reduciendo. Hace muchos años, un grupo fue encontrado en el noreste de Pando y trasladado a la zona de los chácobos, donde se les obligó a asentarse. Ya eran muy pocos”, dice Vos, refiriéndose a la familia de Buca y sus hermanos que quedan vivos.
En el municipio de Riberalta se levantó una estatua de una mujer pacahuara, presentada como homenaje. Pero para Vos, ese gesto es casi una burla: “Esa estatua debe haber costado más que todo lo que el Estado ha invertido en los pacahuaras”. A pesar de convenios internacionales y de lo que garantiza la Constitución, los pocos sobrevivientes que viven en Puerto Tujuré no reciben apoyo.
Los expertos consultados aseguran que el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), que estuvo en el poder por casi veinte años, fue experto en abrazar la causa de los pueblos indígenas desde la teoría y el discurso, pero falló en atender sus necesidades más básicas y urgentes. Pese a que Nómadas y Mongabay Latam buscaron obtener la versión de las entidades gubernamentales con responsabilidad en la atención a las naciones indígenas, al cierre de este texto no se obtuvo respuesta. Ahora se espera que el nuevo Gobierno, bajo la administración de Rodrigo Paz Pereyra, establezca una política efectiva y real para la atención de los pueblos en situación de extrema vulnerabilidad, como los pacahuaras.
A inicios de diciembre de 2025, el defensor del pueblo, Pedro Callisaya, alertó sobre el alto riesgo de extinción de la Nación Indígena Pacahuara durante la presentación de un informe donde instó al Estado a asumir acciones urgentes para salvaguardar los sistemas y formas de vida de este pueblo indígena.
Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), asegura que la desaparición de un pueblo indígena no es un evento aislado, sino el punto final de un proceso histórico de despojo. “Los pacahuaras—y con ellos su forma única de habitar el mundo—son víctimas de una maquinaria que comenzó con la colonización, se perfeccionó con la evangelización y hoy se disfraza de progreso bajo modelos extractivos que ven la selva como un recurso, nunca como un hogar”.
Para Vargas, cada pueblo indígena extinto representa la cancelación de una forma distinta de interpretar la realidad. “Se esfuman sistemas completos de relación con la naturaleza—donde el territorio es un ser vivo y no un bien explotable—y se borran estructuras sociales basadas en la reciprocidad y el cuidado”. Vargas agrega que sus mitos, sus normas ancestrales y su memoria oral—que sobrevivió a siglos de violencia—se convierten en ecos que pronto no tendrán quien los escuche.
Pero el diagnóstico más alarmante de Vargas es que esto no termina aquí. Bolivia tiene al menos 18 pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad—como los araonas, los ese ejja, los sirionós, los yukis, entre otros—caminando sobre el mismo abismo de la extinción. La presión extractiva (minería, agroindustria, explotación forestal) avanza implacable, mientras las políticas de protección se quedan en el papel.
La historia de los últimos pacahuaras también evidencia la crisis ambiental que cada año regala sus peores tormentos. Uno de ellos son los incendios forestales que afectan a la Amazonía y a otros ecosistemas de Bolivia. Entre 2019 y 2024, más de 20 millones de hectáreas ardieron bajo las llamas y solo en 2024 fueron 12,6 millones, el equivalente a dos veces la superficie de Costa Rica.

El humo cubrió ciudades enteras, oscureció los cielos de Santa Cruz y Beni, y convirtió en ceniza miles de hogares de fauna silvestre.
El más reciente boletín del CEJIS advierte que los pueblos indígenas de la Amazonía norte de Bolivia están entre los más golpeados por los incendios forestales en 2025. Según el informe, entre enero y septiembre de ese año se registraron más de 7800 focos de calor acumulados dentro de 45 territorios indígenas.
Los datos señalan que los territorios Chácobo-Pacahuara y Cavineño concentran los impactos más graves del fuego, lo que amenaza directamente a sus bosques, medios de vida y continuidad cultural.
El CEJIS advierte que existe una tendencia preocupante en el uso del fuego, especialmente en propiedades ganaderas y empresariales, donde se emplea para habilitar nuevas áreas de producción. Esa práctica, que se mantiene amparada por la normativa vigente, termina expandiéndose hacia territorios indígenas.
Actualmente, los desmontes también avanzan sin tregua. En 2023, según el informe de Global Forest Watch (GFW), el país perdió 696 362 hectáreas de bosque y 490 544 de ese total eran bosques primarios, una catástrofe ambiental que clasificó a Bolivia como el segundo país del mundo con mayor pérdida de bosque primario.
Pero, para los pacahuaras, la selva no se mide solo en hectáreas, sino en silencios y en la ausencia de ríos que ya no corren, en la huella de aves que ya no cantan y en un aire que ahora pesa distinto.
Esta noche de 2025 Toy se sienta junto al fuego. El humo sube en espirales que parecen querer alcanzar el cielo. Ella mira las llamas y, sin proponérselo, recuerda una canción que Baji, su hermana muerta, cantaba en pacahuara. La melodía es suave, casi un arrullo. Toy se queda quieta y deja que el recuerdo la envuelva. Baji cantaba como un ángel y cantaba para que la historia de los pacahuaras no se vaya de este mundo. En su canto, contaba el éxodo de su pueblo.
Y ese canto se convirtió en la última memoria histórica del pueblo. Toy, una de las pocas descendientes directas, conserva retazos de ese canto, donde la dulce voz de Baji narraba cómo su clan tuvo que salir intempestivamente de su territorio: el miedo en la selva, la huida constante de los caucheros que persiguieron a sus abuelos, el desamparo de ver a los suyos caer por enfermedades desconocidas, y el día en que la avioneta rompió el silencio de su mundo para llevarlos a un “destierro amable”. Para Toy, el canto de Baji esboza el mapa de un pueblo que fue borrado de su propio territorio.
Baji murió a pocas horas de que acabara el 2016. El olvido en el que se encuentra este pueblo se refleja en que tardaron tres días en enterrarla porque no tenían un ataúd y tampoco dinero para comprarlo. Una persona solidaria lo envió desde Riberalta y entonces pudieron despedirla el 3 de enero de 2017 y dejar tres velas encendidas en una tumba huérfana, sin cruz y sin ninguna inscripción que diga que está enterrada allí.
Si uno cierra los ojos —dice Toy— el canto de Baji se escuchará como un viento. Baji cantaba como una matriarca y su canto despierta la noche.

El lenguaje del bosque y de la extinción
Los días transcurren lentos en territorio pacahuara. Una lentitud que, para ellos, es amiga de la sabiduría. De una vida tranquila, a pesar de todo.
El amanecer en la Amazonía es un espectáculo que se renueva. El cielo se pinta con un gris húmedo, y luego, poco a poco, se abre paso un naranja encendido. Toy se despierta antes que el sol. Su cuerpo reconoce el lenguaje del bosque antes que sus ojos lo hagan. Sabe cuándo un pájaro anuncia lluvia, cuándo un insecto anticipa calor, cuándo el viento trae noticias de lejos.
—Hoy día el cielo se abrirá de par en par— dice. Y a eso de las cuatro de la tarde, el cielo le da la razón y la lluvia cae hasta la mañana del día siguiente.
Ahora, Toy camina hacia el río con un balde plástico que tiene el color de la tierra. Cada paso es un diálogo con la tierra húmeda. Se agacha, lava su rostro en el agua fría y por un momento parece que conversa con el reflejo de sus parientes que ya no están. Los ve sonreír. Los escucha cantar. Y se queda inmóvil, con el agua escurriéndole por la frente, como si esa visión pudiera sostenerla un día más.
Buca enciende el fuego. Lo hace con paciencia. El fuego es su compañero más antiguo. A veces lo acompaña cuando en el bosque le cae la noche y tiene que quedarse a dormir ahí. Se asegura de no dejar ninguna braza encendida porque sabe que solo una chispa es suficiente para causar un incendio forestal.
Los incendios forestales —sabe— son un enorme enemigo.
Es de mañana y camina rumbo a la selva. Su objetivo es trepar las palmeras para cosechar asaí. En el monte, arranca unos bejucos y los trenza para colocárselos entre los pies. Así, sube tan rápido como un mono y, una vez arriba, machete en mano, corta los racimos de la fruta amazónica con la que preparará jugos vitamínicos a los que le atribuye su buen estado de salud.

Después de bajar de la palmera de asaí y al preguntarle qué es lo que más extraña de Río Negro dice: “El canto de los pájaros en la madrugada. Aquí también cantan, pero no son los mismos. El sonido de Río Negro era distinto. Era nuestro”.
Esa respuesta quedó flotando en el ambiente. No se trataba solo de nostalgia. Era la constatación de que cada territorio guarda una tonada única.
El tiempo en la selva no se mide en relojes, sino en lluvias y cosechas. Pero para los pacahuaras, cada día que pasa es también un recordatorio de que el final está cerca.
Buca sabe que un pueblo no muere del todo mientras alguien pronuncie su idioma. Por eso, cada vez que murmura una palabra en su lengua, cada vez que silba un canto, cada vez que recuerda un mito, siente que está prolongando la existencia colectiva.
Esa resistencia lingüística ha sido un desafío constante. La adopción del castellano no fue solamente una imposición, sino también un pragmatismo de supervivencia. Aunque el pueblo Chácobo los acogió y su idioma, de la misma familia Pano, sirvió de puente inicial, el castellano fue la herramienta para relacionarse con los centros urbanos. Aprender el idioma de esta parte del mundo occidental se convirtió en la oportunidad para que los sobrevivientes pudieran subsistir en su nuevo entorno.
—Ayúdame a llegar a Río Negro —dice. —Si lo haces, en todo el trayecto te enseñaré las palabras de mi idioma y a reconocer el lenguaje del viento.
El mundo exterior apenas los recuerda. En La Paz, en Santa Cruz y otras grandes ciudades bolivianas, pocos saben que existen. Para la mayoría, son un dato de enciclopedia. Pero aquí, en Puerto Tujuré, la tragedia sigue su curso.
Los últimos pacahuaras, cada uno a su manera, han aceptado que son los últimos. Pero también que mientras puedan pronunciar una palabra y mientras puedan cantar una canción, su mundo sigue existiendo, aunque solo sea entre ellos.
***
*Este artículo forma parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y Revista Nómadas de Bolivia.
***

Sobre el autor
-
Roberto Navia
Desde hace más de dos décadas transita por el mundo para intentar elevar a los anónimos del planeta al foco de lo visible. Sus crónicas emblemáticas: Tribus de la inquisición y Los Colmillos de la Mafia le han permitido ganar dos veces el Premio Rey de España (2014 y 2017); Esclavos Made in Bolivia, el premio Ortega y Gasset (2007); el documental Tribus de la Inquisición, la nominación a los Premios Goya (2018), Flechas contra el Asfalto y Los Piratas de la Madera desangran el Amboró, dos veces ganadores del Premio de Conservación Internacional, entre otros galardones nacionales e internacionales. Es docente universitario de postgrado, la cabeza de la Secretaría de Libertad de Expresión de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, miembro del Tribunal de Ética de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia y de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).








